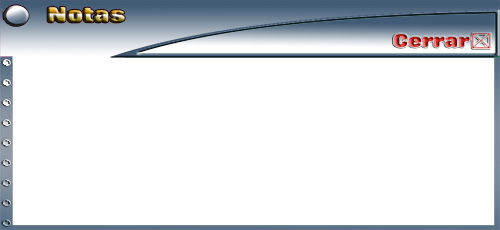* Abogado por la Universidad de Brasilia, egresado del programa de Licenciatura en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional y de los programas de Gerencia Pública y de Gobernabilidad y Desarrollo Institucional del Instituto Nacional de Administración Pública de España y de la Universidad de Alcalá de Henares . Desde 1994 se desempeña como asesor parlamentario en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
1 Puede consultarse a este particular el artículo divulgación de TORRADO, Helí Abel. El derecho de visitas a los hijos menores. En www.Eltiempo.com (27 de agosto de 2004.) quién con clareza y simplicidad define la problemática de este instituto y su solución de acuerdo al ordenamiento jurídico colombiano.
2 Véase RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco. El Derecho de Visita. Barcelona, José María Bosch Editor S.A. 1997, particularmente la página 41.
3 Así según PACHECO ROJAS, María Elieth. Derecho de Visita. (Tesis de Grado, Inédita) 1987. pág. 4 “la Cour de Cassation francesa cambió de orientación y abrió un nuevo camino en su sentencia de 8 de julio de 1857, considerada como la primera en el largo iter jurisprudencial de configuración de nuestra institución. En aquella resolución, si bien se reconoce aún que en principio el padre puede prohibir a sus hijos la visita de personas, incluso de su familia, cuya influencia creería temer, afirma luego que ese derecho no es discrecional, y que a menos que haya motivos graves y legítimos, de los cuales el padre no puede ser el único y soberano juez, no puede oponerse a las relaciones de sus hijos con los abuelos de estos”. Véase en el mismo sentido a RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco. El Derecho de Visita. Barcelona, José María Bosch Editor S.A. 1997, página 42.
4 Ibidem. pág. 43. La materia se encuentra regulada en el Reino Unido, desde el año 1971, en la Guardianship of Minors Act, reformada en 1978 y en la Children Act de 1989.
5 Sentencia de la Corte de Casación de las 10 horas del 13 de enero de 1931. Allí se estableció que “La patria potestad no puede ser objeto solo de una privación absoluta de los derechos que comprende, esos derechos pueden ser solamente modificados, y al cónyuge que ha obtenido la separación, se le confían la guarda, crianza y educación de los hijos ello no implica que los jueces de instancia carezcan de la facultad de conceder a la madre o al padre el derecho de ver y visitar a los hijos en las condiciones y lugares que se determinen; aparte de que eso es humano, conduce a mantener vivo en el padre o la madre el sentimiento de su responsabilidad, y de interés por los hijos”.
6 Sentencia de la Corte Casación de las 14:30 horas del 17 de enero de 1940. Vale la pena resaltar que ambas sentencias se dieron al amparo de la regulación establecida en el Código Civil, el que no estipulaba disposición alguna que, siquiera de forma indirecta, cobijara esta nueva figura, por lo que verdaderamente podemos hablar de una creación jurisprudencial, inspirada en la doctrina europea.
7 En nuestro país contamos con el Código de Familia, Ley N° 5476, que por vía indirecta vino a garantizar el derecho de visita positivizando lo que la jurisprudencia había incorporado. Sobre el particular véase el desarrollo de este punto en el numeral IV.- Naturaleza y régimen del derecho de visita, más adelante en este artículo.
8 Así según FERNÁNDEZ, Clérigo L. El derecho de familia en la legislación comparada. México, Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana, 1947. Cit por RODRÍGUEZ ZAMORA, José Miguel. La Filiación y el Derecho Comparado. In Revista de Ciencias Jurídicas N° 77. Costa Rica UCR-Colegio de Abogados Enero-Abril 1994. pág. 65.
9 Una institución es un conjunto de normas que regulan una materia compleja a partir de una idea central, que es el fin que todas tienden a lograr, el bien jurídico que todas tienden a proteger, según lo registra el maestro Dr. Eduardo Ortiz. (Propiedad y Constitución. In Revista Judicial, N° 37, San José, Corte Suprema de Justicia, junio de 1986. p.17).
10 Cfr.PÉREZ VARGAS, Víctor. El contenido de la patria potestad. In Revista Judicial Nº 30, Costa Rica, Corte Suprema de Justicia, setiembre 1984. Pág. 128.
11 Expresión preferida por . BELLUSCIO, Augusto Cesar. Manual de Derecho de Familia. Tomo II., 5ª Ed., Argentina, Depalma, 1991, p. 302, Pacheco Rojas p. 34; Código Civil Brasileño de 1916, artículo 328; DE MATTIA, Fabio M. Direito de Visita. In Revista de Informaçao Legislativa. Año 17, Nº 68, Senado Federal, Brasilia, Octubre-Diciembre 1980. p. 180; DE BARROS MONTEIRO, Washington. Curso de Direito Civil. Vol II, Direito de Familia. Editora Saraiva, Sao Paulo, 1989.p. 279, si bien este autor también utiliza “creación y educación” por ejemplo en la p. 281. En Francia es sin lugar a dudas de uso generalizado la palabra “garde” (guarda). El nuevo Código Civil Brasileiro de 2002 incorpora un “CAPÍTULO XI, Da Proteção da Pessoa dos Filos” que en caso de separación judicial por mutuo consentimiento o por divorcio directo consensual se observará los que los conjugues acuerden sobre la “guarda” de los hijos, manteniendo la expresión. (art. 1.583) Si ese acuerdo no existe, la guardia será atribuid a quien revele mejores condiciones para ejercerla. (art. 1.584) Cuando existan motivos graves el juez podrá regular de manera distinta la situación de los hijos y los padres (art. 1.586) En caso de invalidez del casamiento se aplicará lo dispuesto en los artículos 1.584 y 1.586. (art. 1587) La norma clave en el tema que nos ocupa es el artículo 1589 que literalmente dice “El padre o la madre en cuya guarda no estén los hijos podrá visitarlos y tenerlos en su compañía, según lo que acuerde con el otro conjugue, o fuera fijado por el juez, así como fiscalizar su mantenimiento y educación.”. Finalmente las disposiciones relativas a la guarda y prestación de alimentos a los hijos menores se extienden a los mayores incapaces. (art. 1.590)
12 Expresión utilizada por el Código de Familia en los artículos 56 y en el 139 que habla de la patria potestad como algo distinto de la “guarda, crianza y educación” pues no se explica que si los considera parte de la patria potestad, los indique a continuación de ésta pero que no haga lo mismo con todas las facultades que la integran. Así resulta claro que este artículo menciona los poderes-deberes con relación al menor y la administración de sus bienes pero es omiso respecto a las facultades de representación. Al contrario, en el Código Civil costarricense, antes de la promulgación del Código de Familia, solamente se mencionaba la patria potestad, también en su artículo 139, por lo que resultaba más claro. Pérez aclara que se ha usado la expresión “guarda, crianza y educación” como sinónimo de tenencia estable del menor. (en contraposición a la tenencia periódica que podría tener el otro progenitor) Pero debe entenderse que los deberes de cuidar al menor (guarda), proporcionarle alimento y estímulos físicos (crianza) para su adecuado desarrollo y prepararle para la vida (educación) son poderes deberes que no cesan para el cónyuge al que no se le otorga la “guarda, crianza y educación”. Tesis absolutamente acertada del profesor Pérez Vargas.
13 Esta es la terminología utilizada, entre otros, por ESPINOZA LOZANO José. Problemas Procesales en Derecho de Familia. José María Bosch Editor S.A. Barcelona, 1991. p. 184 y por RAGEL SÁNCHEZ, Luis Felipe. La Guardia y Custodia de los hijos. In Revista Derecho Privado y Constitución. N° 15, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Enero-Diciembre 2001, quién la incorpora incluso desde el título de su artículo.
14 Por ejemplo Rivero Hernández. Matrimonio y divorcio. Comentarios al Título IV del Libro Primero del Código Civil. Madrid, 1994. p.1023 a 1028.
16 Cfr. BELLUSCIO, Augusto Cesar. Manual, p. 303. Este autor no considera apropiada la denominación tradicional de derecho de visita porque tal comunicación no se debe realizar necesariamente, ni como regla general, mediante la visita del progenitor al hijo, siendo destacable que el problema no se limita al contacto físico periódico con el hijo, sino que se manifiesta a través de otros aspectos como la vigilancia en la educación , el mantenimiento de correspondencia y otros. Víctor Pérez opina que la expresión “derecho de vista” es “poco feliz, pues no se trata realmente de un derecho y tampoco se trata de visitas carentes de ejercicio de los atributos dichos, sino que precisamente se trata de tiempo de ejercicio efectivo de estos: el padre o la madre, durante los mal llamados días de visita debe proteger al menor, velar por su integridad física y psíquica actual (guarda) y futura (educación) e igualmente satisfacer los requerimientos vitales (crianza).” Véase PÉREZ VARGAS, Víctor. El contenido de la patria potestad. Loc. cit. Nota 10. Por razones semejantes RAGEL SÁNCHEZ, Luis Felipe en la obra La Guardia y Custodia de los hijos. (pág. 302) prefiere descomponer el derecho de visita en tres derechos distintos. En primer lugar habla de: 1.- El Derecho de Visita en sentido estricto que es “la posibilidad que tiene el progenitor de acudir al domicilio habitual del menor para relacionarse con él. Aunque existan supuestos de armonía entre los progenitores, que facilitan el ejercicio de este derecho, en la mayoría de los casos no deja de ser una entelequia, pues las difíciles o nulas relaciones entre los padres impedirá su ejercicio, que sólo será viable en situaciones de grave enfermedad de los hijos. 2.- El derecho de comunicación consistente en la posibilidad que tiene el progenitor no guardador de relacionarse con el menor en lugares distintos a su domicilio habitual (colegio, recinto deportivo, etc.), así como de mantener correspondencia por escrito, teléfono o medios telemáticos sin interferencias por parte del guardador. En situaciones límites, cuando los derechos de visita y de estancia son desaconsejables (malos tratos a los menores, o enfermedades como el alcoholismo o la toxicomanía por parte del progenitor no conviviente) este derecho de comunicación es el reducto mínimo que queda a los progenitores no guardadores y sus hijos. Existen dependencias administrativas, ubicadas generalmente en pisos, denominadas puntos de encuentro, en donde estos progenitores y sus hijos se relacionan durante unas horas previamente establecidas por el juez, fundamentalmente durante los fines de semana. En la mayoría de los casos, son medidas que se toman respecto de los menores de doce años, pues cuando los hijos superan esa edad, difícilmente aceptan este remedio tan artificial y molesto, y 3.- El derecho de estancia coincide con la posibilidad antes apuntada de que el progenitor conviva durante un tiempo con sus hijos, ya sea en el domicilio de aquel o en otro lugar. Esa convivencia se producirá generalmente durante determinadas épocas del año y, en especial, los fines de semanas continuados o alternos y parte de las vacaciones de los hijos.”Parece claro que esta clasificación reproduce el contenido del artículo 90 del Código Civil Español que en lo pertinente dice: “el convenio regulador{...} debe referirse {...} A) la determinación de la persona a cuyo cuidado hayan de quedar los hijos sujetos a la patria potestad de ambos, el ejercicio de ésta y el régimen de visitas, comunicación y estancia de los hijos con el progenitor que no viva con ellos” (el destaque no es del original).
El Tribunal de Familia de San José ha reproducido en una sentencia reciente, (N° 365-04 de las 9:40 hrs de 3 de marzo de 2004) una cita de Rivero Hernández exponiendo que: “.. .Uno de los primeros problemas que plantea la institución que aquí estudiamos es el terminológico: el de la denominación que la individualice frente a otras, con un significante idóneo y comprensivo de su contenido y efectos. Es evidente que la expresión “derecho de visita”, que hasta ahora vengo manejando por ser la más habitual y conocida, resulta hoy pobre e insuficiente para recoger y denominar jurídicamente la figura a que me refiero, que tiene en la actualidad, en todos los sistemas jurídicos, un contenido efectual y relacional mucho más amplio de lo que sugiere aquella denominación clásica y semánticamente la palabra visita.El origen histórico-jurisprudencial de esta figura, que se presenta por primera vez como posibilidad de que unos abuelos pudieran ir a ver y “visitar” a su nieto en la residencia habitual de éste (el domicilio de su madre) –sentencia de la Cour de Cassation francesa de 8 de julio de 1857- hizo que empezara a llamarse “derecho de visita”, que fue aceptado por la doctrina francesa, la primera que lo estudió, y luego por otras, e hizo fortuna en Derecho comparado (en otro tiempo más que hoy).Pero, como acabo de decir, ese término es demasiado pobre y no expresa correctamente una relación entre personas que es mucho más rica que aquella mera posibilidad de ver y visitar a un menor, al comprender en la muy mayor parte de los casos muchas otras formas de comunicación (telefónica, cartas noticias indirectas), llegando incluso a una convivencia de días o de semanas entre “visitante” y menor “visitado”. Por este motivo se va generalizando el empleo de expresiones más amplias y comprensivas, tanto en textos legales como en la doctrina. Haré un sencillo muestreo.El derecho suizo, tras la reforma de 1976, se habla de “relations personelles”, “droit aux relatios personelles” y “droit d entreténir relations personelles (arts. 156 y 273 del Cc suizo, versión francesa); y no aparece ni una sola vez la palabra “visite” en los preceptos de referencia. La doctrina suiza reciente también maneja esos términos con preferencia. En la jurisprudencia y en algún autor anterior a la reforma de 1976 se emplea todavía la expresión “derecho de visita” junto a la de “relaciones personales”.Dígase lo mismo del Derecho alemán, que emplea la palabra “Umgangrecht”, “derecho de trato” o “de relaciones” (o a relacionarse) en los parágrafos 1632.2, 1634 y 1711, sustancialmente, término ya general y único en doctrina y jurisprudencia.En Derecho inglés se ha generalizado los términos “acces” y “right of acces” tanto en las recientes Acts reguladoras del Derecho de familia como en la doctrina; y más recientemente, tras la Children Act 1989, “contact” y “contact orders”(RIVERO HERNÁNDEZ, FRANCISCO: El derecho de visita, José Ma. Bosch Editor S.L, Barcelona, España, 1996, páginas 20 y siguientes). (Para nuestro trabajo hemos tenido a la vista la edición de 1997).“No tanto por esos precedentes sino en razón de su justificación, fines que persigue y contenido relacional, entiendo que serían expresiones más correctas y apropiadas hoy, y en nuestro sistema jurídico (como ya hemos visto en otros), las de “derecho de comunicación”, o “derecho de relación”o a “relacionarse”, o “derecho a relaciones personales” por dejar apuntada alguna.” (Op.cit. p. 22).-En Costa Rica se han sugerido los términos “interrelación familiar” (por ejemplo véanse los votos 720-03 y 723-03 de este Tribunal) y “relación” (Ver Trejos Salas).” (Se refiere a la obra del Dr. Gerardo TREJOS SALAS Derecho de Familia Costarricense. T, II, Editorial Juricentro, San José, 1999, donde utiliza la expresión referida por el Tribunal).La expresión “derecho de visita” evidentemente no parece la que mejor comprende el cúmulo de relaciones que se engloban bajo el mismo. En realidad, sería más apropiado denominarlo “potestad de relacionamiento”, pero convengamos en que desde su génesis francesa la expresión se ha expandido y se entiende comúnmente y en varios idiomas como inclusiva de las tres situaciones jurídicas que RAGEL llama: derecho de visita en sentido estricto, derecho de comunicación y derecho de estancia. Así, son expresiones dominantes en Francia “Droit de Visite”, en Brasil “Direito de Visita”, en Italia “Diritto di visita”, por señalar solamente algunos países latinos en los que predomina la expresión dotada de la misma acepción.
17 En España, por medio de la Ley 42/2003 de 21 de noviembre, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de relaciones familiares de los nietos con los abuelos, se procedió a cubrir a estos ascendientes así como a otros parientes o allegados con el manto protector de le ley, en su relación con los menores. Al efecto, la nueva relación de los artículos 160 y 161 ahora los incluye expresamente.
18 En España, por ejemplo, está legalmente regulado a favor de los padres, los parientes, los allegados y el propio hijo. El artículo 160 del Código Civil dice: “el padre y la madre, aunque no ejerzan la patria potestad, tienen derecho de relacionarse con sus hijos menores, excepto con los adoptados por otro o conforme a lo dispuesto en resolución judicial.- No podrá impedirse sin justa causa las relaciones personales entre el hijo y otros parientes o allegados. En caso de oposición, el Juez, a petición del menor o del pariente o allegado, resolverá atendidas las circunstancias.” Incluso tenemos que este derecho se amplió a los hijos incapacitados por medio del artículo 94 que estipula que: “El progenitor que no tenga consigo a los hijos menores o incapacitados gozará del derecho de visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. El juez determinará el tiempo, modo y lugar del ejercicio de este derecho, que podrá limitar o suspender si se dieren graves circunstancias que así lo aconsejen o se incumpliere grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial”. (los destacaques son nuestros)
19 Fabio de Mattia, reproduce las opiniones de ZANNONI y a Guillermo BORDA quienes lo defienden. En palabras de Eduardo ZANNONI “Se trata de un parentesco espiritual del Derecho Canónico. La visita de los padrinos puede ser autorizada si los representantes legales de los menores o incapaces la impidieren sin razón justificada. Se aplicarán en la hipótesis los principios generales de derecho según los cuales la patria potestad, la tutela y la curatela son instituciones establecidas en beneficio de los incapaces cabiendo a los tribunales corregir los abusos de los representantes legales” (Derecho civil – Derecho de Familia I, Buenos Aires, Astrea, 1978. pág. 108. Cit. por DE MATTIA, Fabio M. Direito de Visita. pág 185.21 Para el desarrollo sobre el trámite en sede administrativa del derecho de visita he utilizado dos fuentes. Por un lado la descripción realizada por María Elieth Pacheco Rojas en su tesis “El Derecho de visita” op. cit. nota 3. También la información suministrada en las oficinas del PANI en Heredia por los funcionarios de la institución.
22 VINEY, Geneviéve Du Droit de Visite. In Revue Trimestrielle de Droit Civil. Vol 63, Año 1965 Cit por DE MATTIA, Fabio M. Direito de Visita. In Revista de Informaçao Legislativa. Año 17, Nº 68, Senado Federal, Brasilia, Octubre-Diciembre 1980, pág 183.
26 En lo pertinente, dispone el primero de los artículos indicados: “ARTÍCULO 143.- La autoridad paternal confiere los derechos e impone los deberes de educar, guardar, vigilar y en forma moderada, corregir al hijo.”. El artículo 152 se transcribe en la siguiente nota al pie de página.
27 Que, en lo pertinente, literalmente estipulan: “ARTÍCULO 56.- Al declarar el divorcio, el Tribunal, tomando en cuenta el interés de los hijos menores y las aptitudes física y moral de los padres, determinará a cual de los cónyuges confía la guarda, crianza y educación de aquellos. Sin embargo, si ninguno de los progenitores está en capacidad de ejercerlas, los hijos se confiarán a una institución especializada o persona idónea, quienes asumirán las funciones de tutor.El Tribunal adoptará, además, las medidas necesarias concernientes a las relaciones personales entre padres e hijos..”.y el “ARTÍCULO 152.- En caso de divorcio, nulidad de matrimonio o separación judicial, el Tribunal, tomando en cuenta primordialmente el interés de los hijos menores, dispondrá, en la sentencia, todo lo relativo a la patria potestad, guarda, crianza y educación de ellos, administración de bienes y adoptará las medidas necesarias concernientes a las relaciones personales entre padres e hijos y los abuelos de éstos. Queda a salvo lo dispuesto para el divorcio y la separación por mutuo consentimiento. Sin embargo, el Tribunal podrá en estos casos improbar o modificar el convenio en beneficio de los hijos...” Todos los destaques de las normas legales citadas en el texto principal o en las notas al pie son del autor.
28 Disponen los artículos en cuestión: “ARTÍCULO 35.- Derecho a contacto con el círculo familiar: Las personas menores de edad que no vivan con su familia tienen derecho a tener contacto con su círculo familiar y afectivo, tomando en cuenta su interés personal en esta decisión. Su negativa a recibir una visita deberá ser considerada y obligará a quien tenga su custodia a solicitar, a la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia, que investigue la situación. La suspensión de este derecho deberá discutirse en sede judicial. Por su parte consigna el “ARTÍCULO 131. Otros asuntos: Además de lo señalado en el artículo anterior, en todos los casos en que no exista un pronunciamiento judicial sobre estos extremos, se tramitará mediante el proceso especial dispuesto en este apartado, lo siguiente: a)La suspensión del régimen de visitas. (...)”
29 Dice la indicada norma: “Artículo 3º.-Medidas de protección: Cuando se trate de situaciones de violencia doméstica, la autoridad competente podrá acordar cualesquiera de las siguientes medidas de protección (...) h) Suspenderle al presunto agresor el derecho de visitar a sus hijos e hijas, en caso de agresión sexual contra menores de edad.”
30 El desarrollo de las bases legales del derecho de visita en Costa Rica fue extraído de la sentencia del Tribunal de Familia de San José N° 365-04, de las 9.40 horas del tres de marzo de 2004, a la que, básicamente, agregamos las citas legales correspondientes e incorporamos mínimas correcciones. Consideramos apropiado apoyarnos en la jurisprudencia por cuanto son las normas que los Tribunales de Familia acogen y utilizan como fundamento para el reconocimiento del derecho de visita y se trata de un criterio no controvertido. Resulta de perogrullo para los costarricenses, pero vale la pena indicar a los extranjeros que en Costa Rica el artículo 7 de la Constitución Política dispone que: “Los tratados públicos, los convenios internacionales los concordatos debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes...” de donde deriva una fuerza normativa superior para las disposiciones transcritas que tienen ese carácter.
31 Cfr. Tribunal Superior Primero Civil, N° 916 de las 9.55 horas del 22 de junio de 1983. Recordemos que el mismo Código de Familia estipula que: “ARTÍCULO 9.- Las autorizaciones o aprobaciones de los Tribunales que este Código exige en determinados casos, se extenderán mediante el proceso sumario señalado en el Código Procesal Civil, cuando no está establecido otro procedimiento. (Así reformado por Ley N° 7130 del 16 de agosto de 1989).
32 Véase en el Código de Familia donde se fijan dentro de los principios interpretativos los siguientes: “ARTÍCULO 2.- La unidad de la familia, el interés de los hijos, el de los menores y la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges, han de ser los principios fundamentales para la aplicación e interpretación de este Código.”
33 ZANNONI, Eduardo. Derecho Civil. –Derecho de Familia I, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1978. pág. 109. Cit por DE MATTIA, Fabio M. Direito de Visita. pág. 188.
38 “resulta poco propicio para una acertada relación que el padre esté en casa de la madre y del niño, por todas las circunstancias que rodean un conflicto familiar como el que nos ocupa...la alternativa correcta es realizar un proceso de empate en la oficina de trabajo social del Juzgado, durante una hora cada quince días por dos meses, es decir que practicará un régimen supervisado, y al cabo de ese tiempo, acorde con los resultados obtenidos, se realizará un régimen los días sábado de las nueve horas de la mañana a las cinco de la tarde, horario en el cual padre e hijo podrán asistir a lugares de sano esparcimiento para personas menores de edad y que propicien un acercamiento de la figura paterna”. Tribunal de Familia de San José. N° 964-03 de las 9.15 horas del 10 de julio de 2003.
39 Además de la sentencia indicada en la nota anterior puede verse en este mismo sentido la sentencia del Tribunal de Familia de San José. N° 591-03 de las15.10 horas del 5 de mayo de 2003.
40 Para proceder a la recapitulación de las sanciones existentes en el derecho extranjero nos apoyamos en el recuento incluido en la obra de RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco. El Derecho de Visita. José María Bosch Editor S.A. Barcelona, 1997. Págs. 305-318.
41 En suiza se aplica el artículo 292 del código Penal Suizo que sanciona el delito de “insoumission á une décision de l´autorité”, con pena de tres meses o hasta 5000 francos suizos. En Alemania se considera una parcela desgajada de la patria potestad por lo que se beneficia del artículo 235 del Código Penal sobre sustracción de menores. El titular del derecho puede invocar esa norma contra cualquiera que impida el ejercicio de un derecho de relaciones personales. En Italia, el artículo 388, párrafo 2° del Código Penal Italiano fija en un plazo de uno a tres años de prisión y en multa de 40.000 hasta 400.000 liras (dato de 1997) a quien eluda o incumpla un mandato de un juez civil sobre la entrega o puesta a disposición para la guarda de menores o incapaces. Cfr. RIVERO HERNÁNDEZ, Op. Cit. Pág. 307-308.
42 Este delito está establecido en el Código Penal Ley N° 4573 de 4 de mayo de 1970, en el artículo 305 que dice: “Se impondrá prisión de quince días a un año al que desobedeciere la orden impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones; salvo que se trate de la propia detención.”
43 A modo de ejemplo, el no devolver el menor cuando ya ha terminado la visita, el haber desatendido notoriamente al niño o el devolver al menor siempre horas más tarde de lo convenido. Tanto la gravedad como la reiteración del incumplimiento de lo fijado harán procedente la modificación. Respecto de estas modificaciones véase la sentencia de la Sala Primera Civil. N° 240 de las 14 horas cinco minutos de 20 de julio de 1979.
44 Como cuando por razones físicas o morales se pone en peligro la seguridad, la salud o la moralidad del menor, según se encuentran estipulados estos casos en los incisos 1), 2) 3) y 5) del artículo 159 del Código de Familia. Vid. TREJOS SALAS, Gerardo. Op. Cit. Pág. 317.
45 No nos parece de recibo la tesis de que el “derecho de visita se extingue...por la suspensión definitiva del derecho de vista” tal y como afirma PACHECO ROJAS, María Elieth. Derecho de Visita. (pág. 94) Resulta fundamental recordar que en esta materia, como en muchas otras, no existe cosa juzgada material como acertadamente ha establecido nuestra jurisprudencia. En efecto, esta tesis ha sido reafirmada en cuanto al régimen de visitas por ejemplo por el Tribunal Superior Primero Civil No 445 de las 9 horas cuarenta y cinco minutos del 26 de abril de 1991 que dijo: “La circunstancia de que en otro proceso se haya establecido un régimen de visitas no es obstáculo para que se modifique, si las circunstancias lo permiten. Eso es precisamente lo que pretende el actor, puesto que en su demanda solicita que se establezca un nuevo régimen. Lo resuelto en aquel proceso no produce los efectos de la cosa juzgada material, por cuyo motivo debe revocarse lo resuelto, para que el a quo curse la demanda si alguna otra razón de orden legal no lo impide, dando aplicación a los artículos 432 inciso 10) y 433 párrafo 1) y 2) del Código Procesal Civil”.
46 Por ejemplo el alejamiento por razones de estudio, atención médica o viaje. En la hipótesis “mortis causa” no se suspende sino que estamos simplemente ante la extinción del derecho.
47 Por ejemplo en la sentencia del Tribunal Superior Primero Civil No. 834 de las 7:40 horas del 15 de junio de 1983 consideró inconvenientes las visitas del padre a una adolescente. Dijo en esa oportunidad el Tribunal: “Si de la declaración de la hija se desprende el abandono en que a ha tenido su padre y además ella se encuentra en la adolescencia, sería emocionalmente peligroso imponerle a estas alturas visitas forzadas de su papá...en consecuencia se confirma la sentencia del a quo en cuanto declara sin lugar el incidente para visitar a la menor”. (el destacado es nuestro).49 Como por ejemplo lo expresado en sentencia por el Tribunal Superior Primero Civil N° 1726 de las 8.50 horas de 26 de agosto de 1987 al afirmar que “Aunque la prueba testimonial es consistente en cuanto a que ha habido desinterés en el actor por el niño, el juzgado ha procedido correctamente al conceder el régimen de visitas, porque si la madre impide que el padre vea a su hijo, el único camino viable para iniciar esas buenas relaciones que deben existir entre uno y otro, es precisamente mediante el establecimiento de este trámite” Con ello se reconoce que lo primordial a evaluar son las circunstancias actuales, la disposición a contribuir al mantenimiento del menor, siempre en la medida de las posibilidades del progenitor y que esta contribución, cuando no se puede dar por circunstancias como el desempleo u otra situación involuntaria, no es óbice para otorgar o mantener el derecho de visita. De hecho, resulta particularmente ejemplificante de esta corriente otra sentencia judicial, esta vez de la Audiencia Provincial de Valencia, España la que ante la situación de desempleo del padre beneficiado con el derecho de visita, que residía en una ciudad distinta a la de los menores, obligó a la madre de estos a llevarlos hasta la residencia del padre cada quince días y cubrir los gastos del desplazamiento. En nuestro país el Tribunal de Familia en su jurisprudencia más reciente considera que no debe discutirse al cuestión de los alimentos cuando el objeto del proceso es el derecho de visita. Concordante con esta orientación ha dicho que “TERCERO: Respecto a los agravios expresados por la recurrente cabe comentar que el relativo a la pensión alimentaria así como el permiso de salida del país no tiene relación alguna con los términos en que se resuelva este asunto, pues si la demandada considera que tales circunstancias descalifican al actor en su rol de padre debe formular el proceso correspondiente a fin de demostrar tales circunstancias, pues no es posible ventilar en un proceso como el que nos ocupa dicho incumplimiento o falta de diligencia.” Tribunal de Familia de San José. No. 591-03 de las 15:10 horas del 5 de mayo de 2003. Y más recientemente, de manera tajante a reiterado que “VI.- En cuanto al incumplimiento del derecho alimentario, ello no es objeto de la decisión que se revisa.” Tribunal de Familia de San José. No. 365-04, de las 9:40 horas del tres de marzo de 2004. por lo que no cabe decidir un procedimiento de visitas tomando como base alegados incumplimientos de la obligación alimentaria. Ello no implica que deba ignorarse esta cuestión tan importante para la calidad de vida y la existencia misma del menor, sino simplemente reconocer que es en otra vía donde esto
debe discutirse.
50 En respaldo de esta relación, la abogada puertorriqueña indica que en 1988, el Hospital de la Ciudad de Boston determinó que en el 60 % de los casos de maltrato de menores, la madre también era víctima de maltrato en el hogar. Un estudio de 1985 del Departamento de Servicios a la Juventud de Massachussets encontró que los menores que se crían en hogares donde se practica la violencia doméstica tienen una mayor probabilidad -74% más – de cometer crímenes contra las personas y son 26 veces más propensos a cometer una violación sexual. En Oregon, el 68 % de los jóvenes delincuentes en programas de tratamiento habían presenciado el maltrato recibido por sus respectivas madres o habían sido objeto de maltratos. 63% de los jóvenes varones entre las edades de 11 a 22 años que se encuentran encarcelados por razón de una sentencia de homicidio en los Estados Unidos habían matado al agresor de sus respectivas madres. Vid. RAMOS BUONOMO, Ivette. La violencia doméstica y las determinaciones judiciales sobre la custodia y el derecho de visitación de menores en Puerto Rico. In Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Vol 56, N° 4, oct. Dic. 1995. Pág. 96.