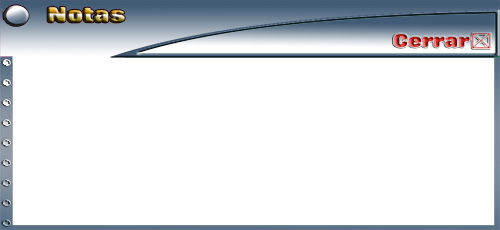“LIBRE TESTAMENTIFACTIO,
LA QUERELLA INOFFICIOSI TESTAMENTI Y LEGÍTIMA HEREDITARIA EN EL DERECHO
ROMANO”
Wilberth Arroyo Alvarez1
“Porque no se ha de tener tolerancia
con los padres, que en su testamento expresan alguna injuria contra sus
hijos; lo que las más de las veces lo hacen formulando malévolamente su
juicio contra su sangre, seducidos por los halagos o instigaciones de la
madrastra, Gayo (Dig., 5.2.4)2”.
PRESENTACIÓN
Para tener claridad y sentido de comprensión integral del Instituto jurídico
Sucesorio, en su constante evolución desde el Derecho Romano –hace casi
tres milenios-, se hace imprescindible, como igual respecto de otras instituciones,
reglas y principios jurídicos, acudir a esa fuente originaria. Sólo conociendo
los orígenes se podrán contestar los “por qués” que plantean los actuales
sistemas sucesorios que adoptan y adaptan los ordenamientos jurídicos occidentales,
de tradición romanística, como el costarricense. Aún cuando con el presente
trabajo no se pretende sino exponer, en grandes rasgos, la concepción y
evolución del derecho sucesorio en el Derecho Romano, la idea es que éste
sirva para un posterior estudio sobre el sistema sucesorio costarricense
y su (in)evolución desde 1841.
De acuerdo con
ese fin, el presente trabajo hará una exposición, lo más clara posible, del
Derecho sucesorio en la historia y el derecho romanos, tomando como base los
estudios científicos que, con base en las fuentes directas de ese derecho,
como la Ley de las XII Tablas o el Corpus Iuris Civilis, entre otras, han
hecho connotados juristas como Juan IGLESIAS
3,
ARIAS RAMOS
4
y GARCIA GARRIDO
5
por lo que a ellos se ha de remitir cada dato, cita legal, jurisprudencial
y referencial histórica que se señale en el presente.
I La libertad de testar del paterfamilias y los
derechos de los sui heredes
En el derecho romano el concepto de
herencia está ligado necesariamente con los de familia y el paterfamilias,
pues al morir éste, sus hijos y la uxor in manu, sui heredes, los “herederos
suyos”, pasaban a ocupar la situación jurídica suya. En el caso de haber varios
suis heredes el patrimonio se constituía en un todo indiviso (erctum non cito),
con el consecuente perjuicio ante el engrandecimiento posterior de la familia
sui que, eventualmente, creaba disputas y provocaba la repartición de la herencia,
tal como lo podían solicitar los heredes según lo establecía la Ley de las
XII Tablas. Ello a la vez producía otro inconveniente: la atomización, y por
ende improductividad del patrimonio familiar dejado por el paterfamilias
Es por ese motivo que el pater, ante el hecho de tener varios hijos, elegía
de previo quien le sucedería mortis causa, aplicando al resto de sus hijos
la “emancipación” (emancipatio), o los entregaba a otro pater en adopción,
o si se trataba de hijas, casándolas cum manu, dándose en todos estos casos
nuevas familias, con nuevos paterfamilias en el caso de los hijos. Otra
opción era el testamento: así en éste escogía a aquel que le sucedería,
pudiendo desheredar pero a la vez dejar legados a sus hijos y a su esposa
(uxor in manu) a quien podía darles ya la propiedad de un bien o un usufructo.
Aquí, pues, se encuentra el origen de la libre testamentifactio que, en
su sentido negativo, se manifestaba con la desheredación.
En un estadio posterior
de la evolución del derecho romano -fines de la época republicana- se plantea
el tema de los derechos hereditarios de los sui heredes, aún en contra de
la voluntad del pater. No obstante, la libertad testamentaria se mantuvo incólume
y no es sino de una forma matizada es que aparece la figura jurídica de la
“sucesión contra el testamento”. Es así como se darán las siguientes acciones
en contra del testamento:
1. Sucesión iure civile en caso de preterición
de los sui heredes.
2. Bonorum possessio
contra tabulas testamenti.
3. Querella inofficiosi testamenti.
II Sucesión “iure civili” y Preterición de
los Sui Heredes
El principio, consecuente con la libertad testamentaria, era que de acuerdo
con el ius civile el pater podía instituir herederos o desheredar a los
sui heredes pero no podía omitirlos, o sea preterirlos. De haber
incurrido en preterición, podía darse las siguientes posibilidades:
• Si se trataba de un hijo que estaba bajo
la patria potestas del pater (filius in potestate) debían ser instituido
heredero o desheredado “nominativamente” (nomi-natim) pues sino el testamento
era considerado inutile y en consecuencia nulo iure civili. De este
modo, al caer el testamento, se abría la herencia ab intestato.
•Si se trataba de los otros sui heredes
(caso de hijas, nietos o nietas, uxor in manu), debían ser instituidos herederos
o desheredados. Pero para este último caso no se exige la desheredación
“nominativa”, bastando una cláusula general colectiva (inter ceteros).
Así, vg., “Que todos los otros sean desheredados”. (Ceteri omnes exheredes
sunto; Gayo 2.128).
En el caso de preterición de estos últimos, a diferencia del caso de la
preterición del hijo varón, el testamento no es nulo, sino que continuaba
siendo válido. Pero estos preteridos gozaban de una parte de la herencia.
Había que distinguir:
• Si el heredero instituido era uno de los
sui heredes, el preterido o la preterida tendrán derecho a una porción viril
igual a la del sui heres (Gayo 2.124);
• Si el heredero instituido era un extraño,
p. ej., un amigo del testador, el preterido o la preterida tendrán derecho
a la mitad de la parte que le corresponde al instituido (Gayo 2.124). Estos
herederos preteridos eran “como si hubiesen sido instituidos herederos (quasi
scripti heredes) y en consecuencia, al estar en esa situación jurídica,
se producía los mismos efectos que para cualquier heredero. Así, los hicieron
responsables de los legados (Cod. 6.28.4.1).
Sin duda esta primera protección del sui heredes es la antesala de la
posterior querella inofficiosi testamenti y de la “legítima”.
III La bonorum possessio contra tabulas
Sin interferir en la designación de la herencia, por testamento o por
ley, con esta regla de la bonorum possessio contra tabulas 6
lo que hace es conceder a determinadas personas la “posesión de la herencia”
(bonorum possessio), protegiéndolos no como herederos sino como bonorum
possessores ( loco heredis, Gayo, 3.32), siendo el caso de los liberi
(hijos y descendientes) que, sin haber sido instituidos herederos o desheredados,
fueron preteridos por el pater en su testamento. Se trata genéricamente
de liberi, o sea “descendientes libres”, bastando con que lo sean por el
vínculo “cognaticio”, entrando los hijos e hijas, incluyendo a la mujer
casada, cum manu, y todos los otros descendientes que hubiesen sido emancipados,
como si no hubiere sucedido la capitis deminutio y por ello fueran sui heredes.
La bonorum possessio contra tabulas no anulaba el testamento. El pretor
se limitó a introducir una reforma más profunda que la admitida por el ius
civile, al extender la protección de la praeteritio a los liberi cognados,
en detrimento de los herederos extraños. Pero el resto de las cláusulas
testamentarias continuaron manteniendo su validez. Así, el heredero pretoriano
debe cumplir los legados hechos en beneficio de los ascendientes y descendientes
del testador, así como el legado dejado a título de dote a su mujer, o a
su nuera (Ulpiano, Dig. 37.5.1 pr.; Lenel, § 143). Igualmente son válidas
las sustituciones pupilares (Dig. 28.6.34.2), así como las manumisiones,
daciones de tutores, etc., es decir, todas las cláusulas que surjan de la
evidente voluntad del testador, salvo por supuesto lo referente al régimen
pretoriano de la bonorum possessio contra tabulas en cuanto a los liberi
preteridos.
IV La querella inofficiosi testamenti
Las anteriores soluciones, del ius civile y la bonorum possessio contra
tabulas, se basaban en la praeteritio, pero respetaban el principio de
la libertad absoluta del testador de instituir heredero o desheredar a quien
quisiera. Sin embargo, hacia finales de la época republicana romana
se criticaba la conducta del testador que, de manera injustificada, procedía
a desheredar o a preterir a sus hijos. Así nace la querella inofficiosi
testamenti, basada en la falta de piedad (officium pietatis) del pater que
debía tener con el sui heredes. Con esta medida podía o anularse el testamento,
o se otorgaba una determinada parte de la herencia al sui. Por la razón
de piedad que se alegaba esta medida resultaba ser más del orden moral que
jurídico, considerándose al pater como perturbado mental (furiosus), debiendo
dejarles a estos sui heredes una determinada porción del patrimonio familiar.
Al tenerse al pater como un non sanae mentis (como si estuviese demente)
se le consideraba como falto de testamenti factio.
Y aquí es, con la querella inofficiosi testamenti donde nace la llamada
legítima hereditaria.
V Características de la querella inofficiosi testamenti
1.- Sujetos legitimados:
• Podían atacar al testamento por medio
de esta querella inofficiosi testamenti sólo aquellos parientes más allegados:
descendientes, ascendientes y consorte.
• A partir de Constantino, también podían
atacar al testamento como inoficioso los hermanos o hermanas bilaterales
(germani) del testador, e incluso los medio hermanos “sanguíneos”, es decir
los habidos del mismo padre aunque de distinta madre. En cambio, estaban
excluídos los medio hermanos “uterinos”, es decir los habidos de la misma
madre, pero de distinto padre.
• Respecto de los hijos adoptivos, éstos
podían, en la época clásica, atacar el testamento inoficioso del pater que
los había adoptado, pero no el de su padre natural (es decir el que lo había
dado en adoptio).
• El orden para pedir la declaración de
testamentum inofficiosum, no les correspondía a todos conjuntamente, sino
que se guardaban los mismos grados excluyentes que en la herencia ab intestato.
•Los cognados en mayor grado que el de los hermanos, estaban excluídos
de atacar el testamento por la querella inofficiosi testamenti.
2.- Prueba de la violación hereditaria
El que pretenda atacar al testamento inoficioso, debía probar que el testador
lo había desheredado sin causa justificada o no le había dejado esa cantidad
de bienes que constituye la “legítima”. Ello significaba que si el heredero
instituido en el testamento probaba la existencia de alguna causa que apoyara
la exheredatio, entonces el querellante es repelido en su intento.
3.- La parte de legítima
El primer problema que se planteó fue el de significar cuándo la portio
hereditatis se consideraba insuficiente. Como no había ninguna ley que estableciera
dicho monto, eran los jueces quienes debían considerar en cada caso concreto
cuándo lo recibido “por causa de herencia” por el querellante era insuficiente
de acuerdo con el deber de “piedad familiar”. Posteriormente se comenzó
a aplicar el principio de que la cuantía de “parte suficiente” consistía
en una “cuarta parte” de la cuota hereditaria que le hubiera correspondido
al querellante si la herencia hubiera sido ab intestato; es la llamada quarta
falcidia de la lex Falcidia, según la cual se establecía una protección
para el heredero testamentario en una herencia que estuviera demasiado cargada
de legados y donationes mortis y cuyo monto es de una quarta pars (quarta
legitimae partis)
4.-Cálculo del monto de la legítima
Para el cómputo del patrimonio del testador, había que computar todos
los bienes. Se incluían los créditos, incluso los sometidos a condición,
por lo menos mientras no se decidiera el hecho condicional. Los bienes que
hubieren sido legados o donados mortis causa se incluían en la masa hereditaria,
puesto que hasta ese momento estaban dentro del patrimonio del testador
(Cód., 8.50.5-12; 8.57.2).
Había que descontar las deudas que pesaban sobre la herencia y los gastos
funerarios. Pero también se descontaban el valor de los esclavos manumitidos
por testamento (Ulpiano, Dig., 5.2.8.9).
Una vez calculado
el monto de la masa hereditaria, había que calcular la “cuarta parte”. Había
que computar todo aquello que el heredero que se querellaba hubiera recibido
por causa de muerte, ya como heredero, como legatario, como fideicomisario
o por una donación mortis causa (Inst. Just., 2.18.6; Cod. Just., 3.28.36.1). En efecto, con ello este
heredero obtenía bienes respecto de los cuales no podía aducir que el testador
había incumplido el officium pietatis.
Para el supuesto de que hubiera varios legitimarios en el mismo grado,
la quarta pars se debía dividir entre ellos.
5.- La querella inofficiosi donationis
En principio, las donaciones realizadas inter vivos no entran en el cómputo
de la masa hereditaria puesto que los bienes donados no estaban en el patrimonio
del testador al momento de su muerte. Pero ya desde la época de Alejandro
Severo (Paulo, Dig., 31.87.3) se admitió el tomarlas en consideración. Así
se va conformando una querella especial, a semejanza de la querella inofficiosi
testamenti (Emp. Constancio, Cód., 3.29.9, año 361), y que será conocida
como querella inofficiosae donationis. Quienes tienen derecho a la legítima
pueden dirigirse contra los beneficiados por las donaciones realizadas por
el testador inter vivos, a los efectos de poder defender su portio legitima.
De este modo, no se trataba de provocar la nulidad de dichas donaciones,
sino simplemente “revocarlas” reduciéndolas hasta un monto que asegurara
la “legítima” (Diocleciano y Maximiano, Cód. 3.29.7-8).
Igualmente, si el pater, cuando hizo la donación inter vivos, declaró que
lo hacía para que se computara a la “legítima”, entonces el monto de lo
donado se imputaba a ésta (Ulpiano, Dig., 5.2.25 pr.). Esta solución será
confirmada por Justiniano (Cod., 3.28.35.2; año 530). Se establecerá
el principio general de que toda liberalidad concedida en vida debe ser
colacionada. Indudablemente juega acá el principio de considerarlas
como adelanto de la herencia (Inst. Just., 2.18.6; Cod. 6.20.20). Y aparte
de las consideradas propiamente donaciones, también ocurría lo mismo si
el pater había donado inter vivos una suma de dinero para que comprara un
empleo imperial o un grado militar (ad militiam emenda; Just., Cod. 3.28.30.2).
Se ve, por ello, que ciertos cargos resultaban venales.
6.- La querella inofficiosi dotis
A su vez, la dote dada a una hija no era computable para la quarta pars,
porque ella entraba en el patrimonio de su marido. Pero el emperador Zenón
permitió imputar sobre la “legítima” la dote constituida a una hija y la
donación propter nuptias hecha a un hijo (Cod. 3.28.29, año 479). Para ello
se empleaba una querella inofficiosi dotis.
VI Requisitos del ejercicio de la querella inofficiosi
testamenti
• Plazo: La querella inofficiosi testamenti
se debía interponer contra al heredero testamentario dentro de un plazo
de cinco años desde el día en que el heredero aceptaba la herencia. Se interpretaba
que pasado ese lapso cabía presumir, por parte del familiar allegado, un
perdón de la ofensa recibida en contra del officium pietatis. Sin embargo,
si existía “una causa grande y justa” (magna et iusta causa), el plazo podía
ampliarse (Ulpiano, Dig., 5.2.8.17). Si el heredero perjudicado había muerto
antes de ejercer la querella inofficiosi testamenti, se interpretaba que
había perdonado la ofensa del officium pietatis, y por lo tanto, el derecho
a ejercitarla no pasaba a sus herederos. Pero si el querellante lo había
intentado antes de morir, o hubiese preparado su ejercicio con una intimación
al heredero, la querella podía ser continuada por sus herederos (Ulpiano,
Dig. 5.2.6.2; Paulo, Dig., id., 7).
• Acción de Complemento: Si el testador
había dejado a sus hijos legados o donaciones mortis causa imputables a
la “legítima”, añadiendo que, si fueran inferiores al monto de ésta, quería
que la legítima fuera “completada” según “el arbitraje de un varón honrado”
(boni viri arbitratu) debiendo los legitimarios aceptar la voluntad del
testador, no pudiendo pedir la querella, pero concediéndoseles una actio
ad supplendam legitimam.
VII Efectos de la querella inofficiosi testamenti
1.- El principio genérico es que la querella
inofficiosi testamenti, en caso de ser admitida judicialmente produce la
nulidad del testamento.
2.- Excepcionalmente podía ocurrir que el
testamento fuera anulado en forma parcial, de tal modo que, por un lado
se satisface en parte la pretensión del querellante y, por el otro, se continuaba
manteniendo algún derecho por parte del heredero instituido.
3.- La nulidad del testamento declarado
inoficioso tendría efectos en cuanto a los legados y otras liberalidades
ordenadas por el testador.
4.- A su vez, si la nulidad del testamento
inoficioso era solamente parcial, los legados impuestos sobre la parte no
anulada continuaban siendo válidos y por supuesto a su cargo. En cambio
resultan nulos los establecidos sobre la otra parte.
5.- Si el legitimario que inició la querella
inofficiosi testamenti fuera vencido y obtuviera una sentencia desfavorable,
el testamento quedaba como válido. Pero como el actor perdidoso ha injuriado
la memoria del testador, se lo considera indigno. Por esta razón pierde
toda liberalidad que le hubiese sido conferida en el testamento, quedando
dichos beneficios en favor del Fisco (Ulpiano, Dig. 5.2.8.14).
VIII Reformas de Justiniano
El emperador Justiniano, recogiendo algunas particularidades del derecho
posclásico, establecerá mayores precisiones en lo que hace a la querella
inofficiosi testamenti y la regulación de la “legítima”, como se venía perfilando
por medio de esta acción.
1.- Actio ad supplendam legitimam
En el caso del pater que había dejado ciertas liberalidades a sus hijos,
añadiendo que si las mismas resultaban inferiores a la “legítima”, quería
que fueran completadas “según el arbitrio de un hombre honrado” se dispone
que los herederos debían cumplir la voluntad del testador, no pudiendo iniciar
la querella inofficiosi testamenti, debiendo acudir a la solución indicada
en el testamento, es decir a pedir que se le completara la “legítima”.
De este modo se les impide pedir la nulidad del testamento por la vía de
la querella, debiendo emplear esta acción de suplemento para alcanzar la
pars legitima. Esto ocurría así siempre y cuando el testador no hubiera
dicho en el testamento que se les dejaba una porción menor debido a que
los consideraba “ingratos” (Cód. 3.28.30 pr.).
2.-Modificación del monto de la “legítima”
En la Novela 18 (cap. 1; año 536) Justiniano, luego de haber expresado
en el prefacio su interés en los hijos, y pareciéndole reducida la antigua
quarta pars, decide aumentar el monto de la “legítima”. De este modo, si
el pater o la madre tiene hasta cuatro hijos, la pars debita ascendía a
1/3 de lo que le hubiera correspondido ab intestato; si, en cambio el número
de hijos era de cinco, la “legítima” se debía calcular en un 1/2., de acuerdo
a lo que hubiera recibido ab intestato.
3.- Las justas causas de desheredación (o de preterición)
Una reforma importante surge de la Novela 115 (año 542 Justiniano). Se
determina en la misma que los ascendientes no pueden ni preterir ni desheredar
a los descendientes, y viceversa éstos a aquellos, sin haber mencionado
una causa justa de exclusión de la herencia (cap. 3 pr.; cap. 4 pr.). De
este modo, estos herederos deben ser o “instituídos” por lo menos hasta
el monto de la “legítima”, no pudiendo ser ni “preteridos” ni “desheredados”
sin haber expresado en el testamento alguna de las cláusulas justas de exclusión.
4.- Necesidad de instituir legitimarios
Estos herederos legitimarios, deben ser instituidos como herederos en
el testamento, no bastando que por otros medios se hubiere hecho, es decir
por un legado, una donación o un fideicomiso sobre la pars debita. Si se
le hubiera dejado una porción inferior a su legítima, el testamento era
válido y el heredero debía recurrir a la actio ad supplendam legitimam.
5.- Causas de Ingratitud
Se enumeran las causas de ingratitud que permitían furran excluidos como
herederos los legitimarios, las cuales debían quedar expresamente señaladas
en el mismo testamento:
• Haber maltratado físicamente a los ascendientes.
• El haberles inferido al causante o familiares
sui injuria grave y deshonrosa
• El haberlos acusado criminalmente, salvo
en las causas contra el Príncipe o la res publica;
• El practicar la hechicería (maleficius)
conviviendo con hechiceros;
• El haber atentado contra la vida de sus
ascendientes con veneno o de otro modo;
• El haber tenido comercio ilícito con su
madrastra o con la concubina del padre;
• El haberlos delatado y con su delación
hubiese hecho que ellos soportaran graves perjuicios;
• No servir de fiador de sus ascendientes
que estaban presos;
• El haberles impedido que hicieren testamento;
• El haberse asociado, contra la voluntad
de sus ascendientes, con mímicos o con gladiadores, a menos que los ascendientes
fueran de la misma condición;
• Si la hija o la nieta menor de 25 años,
a quien sus padres querían casarla o dotarla, en lugar de celebrar el matrimonio
lleva vida licenciosa;
• Si los descendientes desatendieran a su
padre demente, y luego este sanara, los podía justamente desheredar;
• No redimirlo estando cautivo;
• El haber hecho herejía.
Esta enumeración es taxativa, de tal modo que son las únicas causales
que se podían invocar. Hay que advertir que al existir una tan genérica
como la de injuria grave y deshonrosa se puede considerar bastante amplio
el espectro y abierto a otras situaciones como las apuntadas
6.- Prueba de la causal
Si se probaban las causas de preterición o de desheredación expuestas por
el testador (bastaba una sola de ellas), el testamento era válido. Caso
contrario, el testamento era nulo, pero solamente en cuanto a la institución
de herederos, yendo los bienes a los descendientes o ascendientes en el
orden ab intestato. En cambio, a diferencia de lo que ocurría en la querella
inofficiosi testamenti del derecho anterior, el resto del testamento no
caía, permaneciendo válidos los legados, los fideicomisos, las manumisiones,
las daciones de tutor, etc
IX Configuración de la Legitima como Institución
Jurídica del Derecho Romano
Siendo absoluto, ab initio, el principio de la total libertad del pater
de instituir herederos o desheredar a los descendientes, pasa luego por
una serie de medidas pretorianas que desembocan en la Legítima como institución
sucesoria que ha perdurado hasta hoy.
La libertad testamentaria la ejercía el pater familias con el único propósito
de darle continuidad a la familia luego de su muerte. Es de donde se deriva
el llamado principio de la continuidad de la personalidad jurídica del de
ciuis
Entre aquella libertad absoluta de testar y la Legítima se van dando una
serie de “soluciones” que responden más a cuestiones prácticas y morales
que teóricas y jurídicas. De ahí la interpretación de los juristas romanos
de que el pater debía asegurar bienes a los sui heredes y no preterirlos.
Esto prontamente fue extendido, no sólo a los agnados, sino también a los
cognados, por medio de la medida pretoriana de la bonorum possessio contra
tabulas. De este modo, basado en argumentaciones de tipo formal, lograban
en el fondo proteger la herencia de los descendientes. Posteriormente con
la aparición de la querella inofficiosi testamenti se da una profundización
de estos primeros remedios. Determinados herederos cercanos, ascendientes
o descendientes y en su caso los hermanos, podían quejarse de que el testador
no se acordó de ellos al no otorgarles una determinada porción de lo que
les hubiera correspondido ab intestato. Es de aquí que comienza a configurarse
la noción de la “legítima”. Continuaban las viejas reglas, pero el considerado
legitimario podía reclamar una porción de la herencia. Hasta que finalmente
con la Novela 115 de Justiniano, se reconoce de una manera franca y abierta
algo que estuvo desde hacía tiempo subyacente, esto es que los descendientes
y ascendientes tienen un “derecho de herencia” sobre una parte del patrimonio
del ascendiente o descendiente que testaba.
X A modo de Resumen
A pesar de que todos los derechos primitivos hacían descansar sus sistemas
en la propiedad colectiva y no es sino después de una lenta evolución que
se admite la propiedad privada, ya en el Derecho romano, en su primer cuerpo
de normas, la “Ley de las XII Tablas”, se encuentran los principios de
una propiedad individual absoluta. No obstante, no puede negarse que el
proceso histórico que vivieron otros pueblos contemporáneos al romano lo
hayan vivido éstos pues se sabe que, en un principio, también prevaleció
la “gens” y que no es sino posteriormente que surge la propiedad individual
al usurpar el paterfamilias el poder dentro de la familia. Con las “doce
tablas” no se rompe, sin embargo, bruscamente, con el régimen anterior
de devolución sucesorio a la gens. El testamento romano en sus orígenes
no consistía en una disposición de bienes sino sólo en la elección que realizaba
el paterfamilias entre sus hijos, lo cual tendía a conservar los bienes
dentro de la familia. Incluso, luego se admitirá que el causante testador
usara de la desheredación, así como que instituyera herederos a extraños,
aunque existieran sui. Ya en la República romana, ante aquellos poderes
absolutos que adquiría el pater, se fueron configurando ciertas defensas:
una formal y otra material. La primera señalaba que los “herederos necesarios”
(bajo la potestad inmediata del testador) debían ser instituídos o desheredados,
en forma expresa, pues no bastaba la simple omisión. Respecto a los varones,
para desheredarlos debía el testador indicarlo individualmente (nominatum).
Para el caso de no cumplirse con esta formalidad, la acción que tiene el
hijo es la “actio querella multitatis exjure antiguo”, anulando el testamento
y dando paso a la sucesión ab intestado. Más tarde el derecho pretoriano
modifica el orden sucesorio dándole participación a otros herederos y para
eso contaban ellos con la “honorum possessio contra Tabulas” que podían
interponer dentro del año.
La otra defensa que tenía el heredero fue la material con la que se le
exige al testador dejar parte de sus bienes a parientes próximos. Sin embargo,
la desheredaci6n fue usada a diestra y siniestra y sino el pater dejaba
una ínfima parte de sus bienes a sus descendientes. No es sino en los últimos
años de la República en que la jurisprudencia sostuvo que cuando el testador
desheredaba al descendiente o le dejaba tan solo una parte insignificante
de sus bienes, sin causa justa, el hijo podía impugnar dicho testamento
como “inoficioso” (contra officium pietatis factum) anulándolo con base
en la ficción de la incapacidad del testador para otorgar testamento. La
acción que se usaba para la declaratoria de inoficiosidad se llamó “querella
inofficiosi testamenti”. Cuando los herederos no eran del todo desheredados
sino que heredaban una pequeña parte, los jueces centumviros fijaron una
cuota, naciendo así la legítima, como, en esencia, se conoce hoy día; dicha
cuota por algún tiempo fue fijada arbitrariamente, y no es sino luego que
se fijó en un cuarto de los bienes que el heredero recogería en la sucesión
intestada, inspirados en la Lex Falcidia que establecía que el testador
no podía legar más allá de las tres cuartas partes de sus bienes. El nombre
de “legítima” se debe al hecho de que ella es una porción de la “sucesión
legítima” que el heredero hubiere recogido ab instestado (quarta legitimae
partis). Si la acción de inoficiosidad intestada prosperaba el testamento
se anulaba por completo, dando paso a la sucesión intestada donde el querellante
obtendría la legítima que le correspondía y de la que fue excluído en el
testamento. Si perdía, el querellante se le excluía de todo beneficio testamentario
y legal, cuya parte no heredada pasaba al fisco y además se le tenía “como
sospechoso de locura, por haber injuriado la memoria del testador”. Más
tarde la querella de inoficiosidad se amplía a las donaciones excesivas
pero se restringe en cuanto se crea la “acción en complemento” de la legítima,
fijándose el mismo conforme al arbitraje de un “hombre honrado” y solo para
el caso de que aún cuando no se hubiere heredado le hubiere hecho el testador
ciertas liberalidades. Para concluir, de las reformas de Justiniano que
importan es la novelle 115 que establece el derecho del legitimarlo a la
querella sino ha sido instituido o desheredado legítimamente, valga decir,
conforme a las causales en numeración taxativa que indicaba la ley. Establecía
esa novela que si el legitimario recibía menos de lo que le correspondía
tenía la “actio ad suplendan; sino era instituido tenía la querella de inoficiodad,
desapareciendo la “honorum possessio contra tabulas”.
BIBLIOGRAFÍA
ARROYO ÁLVAREZ (Wilberth) “Legítima
Hereditaria y Derecho Sucesorio Costarricense”, 1 edic., 1988 y Revista
Judicial #42, 1988.
ARGÜELLO, (Luis Rodolfo), “Manual
de Derecho Romano”, Editorial Astrea, 2 ed., Buenos Aires, 198
GARCÍA GARRIDO (Manuel Jesús) “Derecho
Privado Romano”, Dykinson, Madrid, 1985.
IGLESIAS ( Juan) “Derecho Romano”;
Barcelona, Ariel, 1972.