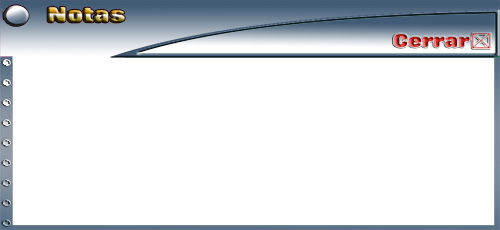CRÍTICA AL CONCEPTO TRADICIONAL DE COSA JUZGADA
EN RELACIÓN A LA IDENTIDAD DE SUJETOS OBJETO Y CAUSA
Lic. Jorge Jiménez Bolaños
Profesor Asociado, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica
1- LA COSA
JUZGADA
INTRODUCCIÓN
Este estudio no
será un estudio explicativo a descriptivo de la cosa juzgada, sino que será
dirigida al análisis crítico del Concepto Tradicional de la Cosa Juzgada,
esto es el principio de que “ existirá autoridad de cosa juzgada material
SIEMPRE Y CUANDO EXISTA IDENTIDAD EN CUANTO LA CAUSA, EL OBJETO Y LOS SUJETOS,
y como se verá más adelante, se tratará de probar que en muchos casos el principio
condicionante de identidad de elementos objeto, causa, sujetos, tiene muchas
variables y en muchas cosas o situaciones jurídicas el dogma se quiebra para
dar paso al valor fundamental a que aspira el derecho por excelencia: LA
JUSTICIA. En atrás palabras se intentará probar que tendríamos las efectos
de la cosa juzgada en innumerables situaciones jurídicas, aunque la triple
identidad establecida por la doctrina no este presente, esta es identidad
de sujetos, objeto y causa como veremos más adelante.
2- LA COSA
JUZGADA Y EL VALOR SEGURIDAD JURÍDICA
SEGURIDAD JURIDICA
MÁXIMO PACHECO CITANDO A JORGE MILLAS
NOS INDICA SOBRE LA SEGURIDAD JURÍDICA LO SIGUIENTE: “la
seguridad jurídica en cuanto situación de quien psicológicamente la vive
se resuelve en dos componentes vivénciales, saber o certeza por una parte
y expectativa o confianza por la otra.”1
“Se habla de la
seguridad jurídica desde un punto de vista sujetivo cuando se la define como
expresión bastante generalizad como saber a que atenerse. La persona jurídica
conocedora de sus obligaciones y derecho actúa en sociedad perfectamente segura
de las cuales habrán de ser la consecuencias que se derivan de sus acciones,
sabe a que atenerse en sus relaciones sociales y puede por tanto mirar hacia
el futuro con la plena confianza.”2
La figura de la
cosa juzgada tiene relación jurídica con el tema de la seguridad jurídica
al menos tal y como es conceptualizada tradicionalmente.
El hombre busca
esta seguridad jurídica a través de los procesos judiciales. Haciendo descansar
todas las pasiones, sentimientos, afectos, deseos en algo exacto, tangible,
inmutable es decir en un fallo judicial a través de la jurisdicción ejercida
por el juez en un proceso de su competencia. Logrando instaurar paz social
en una situación previa de conflicto.
El Juez al fallar
zanja una disputa o controversia, cuando dicho fallo tiene carácter de cosa
juzgada significará que el punto o controversia no se volverá a ventilar a
través de otro proceso, esto nos da la seguridad jurídica de saber a que atenernos
en relación a los alcances de un fallo judicial, por ello afirmamos que la
cosa juzgada garantiza el valor seguridad jurídica.
3- COSA JUZGADA
CONCEPTO DOCTRINARIO
Arlas citando a
CARNELUTTTI nos dice sobre e1 concepto de Cosa Juzgada lo siguiente: “Cosa
Juzgada. -Como ha observado con todo acierto Carnelutti, la expresión “cosa
juzgada” se emplea en un doble sentido. Cosa Juzgada es tanto la decisión
dada sobre la contienda (o sobre el litigio) como el efecto de esa misma decisión.
También se suele hablar de” autoridad de cosa juzgada” para referirse a los
efectos de la decisión o, más precisamente a su eficacia”3
“En el sentido
usual del procedimiento, una sentencia tiene autoridad de cosa juzgada, es
decir, es ejecutoria, tanto respecto de las partes como de terceros (...)
cuando se ha dado en última instancia, o cuando se han dejado expirar los
términos para atacarla por las vías ordinarias (la oposición y la anulación).
Este es el sentido de que Pothier(...) considera, aún desde el punto de vista
de la presunción legal, que se refiera a ella la autoridad de la cosa juzgada.
Pero esta manera de ver no es muy exacta: una cosa es el punto de vista del
procedimiento y otra cosa es el punto de vista del derecho civil. Cuando se
examina si hay cosa juzgada, preocupándose de conformidad con el derecho civil,
de la fe que se atribuye a la sentencia, no se pregunta si es ejecutoria,
sino si contiene como dice el mismo POTHIER (...),.una presunción jure et
de jure. Pues bien: esta presunción no existe sino en cuanto la sentencia
se encuentra, no solo revestida de la autoridad de cosa juzgada según los
principios del procedimiento, sino al abrigo de toda clase de recurso, aun
extraordinario. Y si se quiere entender por cosa juzgada la autoridad provisional
que lleva aneja un fallo, el cual puede ser atacado, no hay razón alguna para
distinguir aquí entre las vías ordinarias y las vías extraordinarias, y es
preciso decir, con los jurisconsultos romanos, que todo fallo desde el momento
que se ha dictado, tiene autoridad de cosa juzgada.4
“Por cosa juzgada
entendemos la cuestión que ha constituido objeto de un juicio lógico por
parte de los órganos jurisdiccionales esto es una cuestión acerca de la cual
ha tenido lugar un juicio que la resuelve mediante la aplicación de la norma
general al caso concreto y que precisamente porque han constituido objeto
de un juicio lógico se llama juzgada. Este trabajo de subsunción del caso
concreto dentro de la norma general se hace según lo hemos dicho por medio
de un juicio lógico y concretamente por medio de un silogismo en el cual la
premisa mayor, la da la norma, la manera de la relación concreta y la conclusión
una norma especial inferida de la norma general: mediante la norma particular
así obtenida se determina que una relación jurídica singular deber ser regulada
por el derecho. El silogismo con el cual se obtiene la norma especial se suele
indicar con un termino equivalente a fallo (sinónimo de juicio) palabra que
un sentido estricto sirve para indicar solamente la determinación de la tutela
concedida por el derecho en el caso concreto es decir la decisión del juez
que resuelve la cuestión. (...)Así, si la cuestión que ha constituido objeto
de un juicio contenido en una sentencia se le une una eficacia característica
tiene la autoridad de la cosa juzgada por lo cual se entiende por tanto, la
fuerza o la eficacia obligatoria inherente a la materia de la decisión judicial
contenida en la sentencia.”5
El concepto de
cosa juzgada como queda visto va a la par del concepto de sentencia siendo
la cosa juzgada un efecto de aquella, cosa juzga es pues lo que la sentencia
juzga o falla, es decir lo que ya se juzgo. Por ende no se puede apartar de
este concepto su contenido social del fallo dado en un estado histórico determinado.
“La autoridad de
la cosa juzgada nace de la necesidad socia! de que los pleitos tengan fin
y de que las cosas no estén constantemente inciertas: si tras de un pleito
pudiera promoverse otro sobre el mismo asunto, los juicios se eternizarían
y los derechos estarían en una continua incertidumbre con el consiguiente
da/’¡o para la colectividad” ¿ Crees tu, preguntaba Sócrates, que podría subsistir
y no aniquilarse un estado en el que las sentencias recaídas no tuvieran ninguna
fuerza y pudieran ser invalidadas y frustradas por los particulares.….”6
El valor de la
cosa juzgada se manifiesta en la sentencia cuando esta se manifiesta invariable,
inmutable y obligatoria.
La eficacia y utilidad
de la función jurisdiccional del estado y la seguridad del comercio jurídico
de los ciudadanos exigen que los pronunciamiento sean ya en determinado momento
inalterables y obligatorios para todos” El Estado atiende a esta necesidad,
de un lado, mediante la institución de la cosa juzgada, o sea, la calidad
que adquiere una resolución cuando la ley la declara no impugnable o la parte
interesada no la impugna, con la consiguiente vinculación de todo el mundo
a ella, autoridades y en especial organismos judiciales (...)” 7
Brenes Córdoba
en tratado de las obligaciones pag. 92 nos da un concepto bastante claro sobre
el concepto de la cosa juzgada y no podía faltar una cita de este ilustre
jurista al abordar este tema.
“Se denomina cosa
juzgada lo resuelto definitivamente en juicio contradictorio. La cosa Juzgada
pone término al punto controvertido, pues la ley da a lo fallado carácter
irrevocable con el fin de no hacer interminables los litigios. Envuelve, en
consecuencia una presunción absoluta en cuya virtud debe tenerse lo resuelto
como expresión de la verdad legal: Res indícata pro veritate habetur.” 8
Cosa juzgada será
entonces el efecto jurídico que el ordenamiento jurídico atribuye a una resolución
judicial firme dada dentro de un proceso judicial dictada por juez competente.
Dependiendo del proceso judicial en el cual se dictó dicha resolución, los
efectos de esta serán vinculantes únicamente dentro de dicho proceso o tendrán
la fuerza suficiente de aceptar cualquier otro proceso que se inicie posteriormente.
A esto llegamos entonces con el tema de la distinción entre cosa juzgada formal
y cosa juzgada material.
4-COSA JUZGADA
FORMAL COSA JUZGADA MATERIAL
CONCEPTO – DIFERENCIAS
Teniendo claro
el concepto de lo que es la Cosa Juzgada ahora profundizaremos en la distinción
que ha realizado la doctrina y la jurisprudencia sobre la cosa juzgada formal
en relación a la cosa juzgada material.
CARNELUTTI citado
por Arias nos dice” Cosa Juzgada material equivale a eficacia imperativa de
la sentencia; cosa juzgada formal es sinónima de inmutabilidad de la sentencia9.
“Otra división
de las sentencias parte del criterio de su impugnabilidad, o sea de la posibilidad
de obtener, en límites más o menos amplios, un nuevo examen de la cuestión
decidida. Obsérvese a este propósito que la impugnabilidad es cosa distinta
de la retractabilidad o revocabilidad, que consiste en la facultad del mismo
órgano jurisdiccional que emitió una decisión de retornar sobre ella a instancia
del interesado o de oficio: este principio no encuentra nunca aplicación respecto
de la sentencia que, como tal, es siempre irrevocable para el juez que la
pronunció. La sentencia puede ser, en cambio: impugnable, si aún queda abierta
contra ella una vía de recurso (oposición, apelación, o casación); no impugnable,
si no hay o no son posibles vías de recurso contra ella. La inimpugnabilidad
de las sentencias constituye lo que los alemanes llaman la fuerza legal formal
de la sentencia.
(Formellé Rechtskraft),
esto es, la eficacia obligatoria de la sentencia respecto al procedimiento,
de que forma parte ( o mejor estaría decir, el supuesto formal de la cosa
juzgada) en contraposición a la fuerza legal material (materielle Rechtskraft)
esto es, la eficacia obligatoria de la sentencia respecto a otro procedimiento
(nosotros di riamos : la autoridad de cosa juzgada de la sentencia), para
la cual es necesaria, además, la identidad entre la relación acreditada y
la que se va a acreditar en todos sus elementos (sujeto, objeto, causa jurídica).10
a) Cosa juzgada
en sentido formal
Ese caracter
de inalteravilidad y no impugnabuidad que en determinado momento adquiere
la resolución judicial es el efecto de cosa juzgada en sentido formal y la
resolución que se encuentra en tal caso recibe entonces el nombre de resolución
firme o irrevocable.
La cosa juzgada
en sentido formal despliega su efecto dentro del proceso mismo en cuanto al
juez que la ha dictado, en el sentido de vinculación de manera que no puede
alteraría y en cuanto a las partes porque ya no pueden impugnarla (preclusión
definitiva de alegaciones e impugnaciones)…
b) Cosa juzgada
en sentido material
Pero no solo interesa
a la sociedad que el proceso tenga alguna vez terminación irrevocable en el
sentido de que el pronunciamiento final sea vinculante para el juez que lo
ha dictado e inimpugnable para las partes (cosa juzgada en sentido formal)
sino que también que tal pronunciamiento de la sentencia ya firme a favor
del demandante (estimatoria) o del demandado (desestimatoria) acerca de un
derecho o relación jurídica tenga que ser aceptado por todo el mundo como
acto de autoridad del estado que concreta en ese caso el derecho objetivo
a lo que llamamos cosa juzgada material” 11
Según nuestro ordenamiento
jurídico son resoluciones que poseen los efectos de la cosa juzgada material
las siguientes sentencias de ordinarios y abreviados de mayor cuantía o menor
cuantía, resoluciones que resuelven excepciones previas, incidente de cobro
de honorarios de abogado, sentencia de única instancia de los Tribunales Contenciosos,
sentencia de única instancia de Tribunal Civil y Agrario, resolución de los
procesos laborales, en materia de prescripción en procesos ejecutivos monitorios
o desahucios, resoluciones que resuelven acción civil en sede penal cuando
intervenga el damnificado.
En síntesis podemos
afirmar que la cosa juzgada formal da efectos inmutables a la sentencia dentro
del proceso donde se ha dictado, la sentencia es irrevocable e inimpugnable
para el mismo juez que la dictó. la cosa juzgada material en cambio determina
los efectos de la sentencia inmutable, irrevocable e imperativa no solo dentro
del proceso en que se ha dictado sino que sus efectos trascienden al exterior
de tal suerte que afecta a otros procesos, no pudiendo ser discutido nuevamente
dentro de ningún otro proceso la resuelto en sentencia.
Nuestra jurisprudencia
ha dicho” En nuestro medio los fallos emitidos en proceso ordinario o abreviado,
producen la autoridad de la cosa juzgada material, la cual esta limitada a
la parte resolutiva del fallo, sea no comprende sus fundamentos: Para que
la sentencia incida en otro proceso mediante la cosa juzgada, es imprescindible
que en ambos procesos exista identidad de partes, causa y objeto. Dicha institución
se encuentra regulada por los artículos 162 a 165 de nuestra legislación procesal
civil, éste ultimo articulo dispone “Salvado el caso de la prescripción las
sentencias dictadas en otra clase de procesos podrán ser discutidas en vía
ordinaria o abreviada según corresponda,,(...)’2 es definitivo entonces que
también tenemos regulado la cosa juzgada formal, así podemos concluir, exceptuando
el caso de la prescripción, que solo las sentencias dictadas en vía ordinaria
o abreviada producen la autoridad de cosa juzgada material a excepción de
que en alguno de estos procesos se resuelva sobre la guarda, crianza y educación
de los hijos, según lo dispone los numerales 56 y 139 del Código de familia.
La parte en un proceso ordinario o abreviado según corresponda, persiguen
obtener del juez una declaración para la cual se decida definitivamente el
punto en controversia, con la institución de la cosa juzgada material, se
persigue que esa sentencia dictada en esa clase de procesos no solo no pueda
ser discutida de nuevo en el mismo proceso, sino en ningún otro futuro y que
en el caso de contener una condena pueda ser ejecutada sin nuevas revisiones.
La cosa juzgada
material tiene dos consecuencias practicas: la primera de ellas es que la
parte que ha salido vencido no pueda en un nuevo proceso discutir lo ya decidido,
la doctrina llama a esto el efecto negativo, la segunda es referente a la
parte cuyo derecho ha sido reconocido en el por tanto de la sentencia, para
que pueda ejecutar ese fallo, para que se cumpla sin restricción y a ningún
juez le es permitido negarse al cumplimiento del mismo, esto es el efecto
positivo. El profesor Hugo Alsina en su obra derecho procesal Civil y Comercial
en tomo IV pagina 124 hace la diferencia entre la cosa juzgada material y
la cosa juzgada formal de la siguiente manera: “Es necesario distinguir entre
Cosa juzgada formal y cosa juzgada material. La primera se refiere a la imposibilidad
de reabrir la discusión en el mismo proceso, sea porque las partes han consentido
el pronunciamiento de primera instancia, sea por haberse agotado los recursos
ordinarios cuando ellos procedan, pero sin que obste a su revisión en un juicio
posterior. La segunda, en cambio, se produce cuando a la irrecurribilidad
de la sentencia se agrega la inmutabilidad de la decisión. Puede así haber
cosa juzgada formal sin cosa juzgada material, pero no a la inversa, porque
la cosa juzgada material tiene como presupuesto la cosa juzgada formal. Por
ejemplo, la sentencia dictada en juicio ejecutivo tiene fuerza de cosa juzgada
formal y permite su ejecución, pero carece de fuerza juzgada material, porque
queda a salvo al vencido el derecho de promover juicio ordinario para obtener
su modificación, (...) y lo mismo ocurre en los juicios sumarios en general
(alimentos, apremios, etc.). Por el contrario la sentencia dictada en un juicio
ordinario produce cosa juzgada material, porque supone la in admisibilidad
de todo recurso, y tiene como consecuencia la imposibilidad de modificar la
decisión” 12
5- LÍMITES
SUBJETIVOS Y OBJETIVOS DE LA COSA JUZGADA
Los límites subjetivos
y objetivos son los presupuestos que la doctrina señala como necesarios para
que se opere la cosa juzgada en un proceso dado.
El artículo 163
del Código Procesal Civil nos dice “ para que la sentencia produzca cosa juzgada
material en relación con otro proceso será necesario que en ambos casos sean
iguales las partes, el objeto y la causa”.13
Lo que señala la
norma son los limites subjetivos y objetivos de la cosa juzgada esta es lo
referente a los sujetos, el objeto y la causa. En otras palabras no cualquier
sentencia tiene valor de cosa juzgada material, para la normativa citada debe
existir identidad de partes, sujetos y objetos y además deberá darse dentro
de un proceso ordinario o abreviado. Salvo las excepciones que señala la ley
como veremos más adelante.
LÍMITES SUBJETIVOS
DE LA COSA JUZGADA
Para poder explicar
cuales son los límites subjetivos debemos ahondar en el tema referente a las
partes o sujetos a los cuales les afecta una determinada resolución jurídica.
En principio diremos
que la regla es que las resoluciones judiciales solo afectan a las partes
que han participado o intervenido en el proceso.
Para entender este
principio debemos definir que se entiende por parte.
“El concepto de
parte es, pues procesal y nace dentro del proceso. Por tanto, no se identifica
con la titularidad de los derechos y las obligaciones materiales que son causa
del mismo, ya que se pueden iniciar un proceso mediante el ejercicio de una
acción por quien afirme un derecho que realmente no le pertenece o seguirse
contra quien no sea obligado por derecho material; e igualmente el proceso
puede ser incoado y seguido por personas a quienes la ley atribuye la facultad
de ejercer en el una titularidad’ jurídico- material ajena, y entonces solo
son partes en sentido formal. La parte en el proceso es pues simplemente el
dominus litis.”14
“Esto conduce a
comprender entre las partes no solo a los particulares o conjunto de ellos
que demandan o son demandados, o que querellan o son querellados, sino también
a los órganos públicos instituidos para que mediante ellos se manifieste la
actividad persecutoria o de control del Estado para el ejercicio oficial de
la acción (penal o civil), o para el resguardo delas instituciones de interés
social que puedan estar comprometidas en el proceso; en el primer caso actúa
el órgano público como parte activa y en el segundo su posición podrá ser
activa o pasiva conforme lo imponga el interés controlado, más en todo caso
ha de ser imparcial.
También son captados
por el concepto de partes los llamados “terceros intervinientes” que se introducen
con posterioridad a la demanda en virtud de un interés que incide directamente
en el objeto procesa”15
Las partes “Se
trata de aquellos sujetos que intervienen en el proceso y entre ellos se traba
la relación jurídica procesal ”.16
Jorge Claria
Olmedo sobre el particular nos aclara “En su referencia al proceso judicial,
el concepto de parte fue considerado por la corriente clásica en función de
la postura monista conforme se concebía la acción y la excepción.
Entendida la primera
(y paralelamente la segunda) en cuanto elemento del derecho subjetivo (...)
y caracterizada como la reacción ante la violación de ese derecho para hacerla
cesar, se considero parte en el proceso a quien fuera titular de la relación
jurídica sustantiva; se identifica al actor con el acreedor de la prestación
y al demandado con el deudor de esta (obligado).
A poco que se analice,
esta identificación resulta inaceptable. Para ello basta observar que la invocada
relación jurídica sustantiva puede faltar, no obstante haberse tramitado todo
un proceso válido con intervención de las partes, precisamente para obtener
una declaración sobre su existencia o inexistencia, alegada esta ultima por
el demandado (Chiovenda).
Esa declaración
de inexistencia (o de invalidez) proveniente del órgano jurisdiccional requiere
una afirmación del vínculo al fundamentar la pretensión a lo que tácita o
expresamente contradice el perseguido pretendiendo con fundamento opuesto
o sea sosteniendo la inexistencia (o invalidez) del invocado vínculo jurídico
sustancial.
Esto condujo a
la doctrina a orientarse por la corriente de la autonomía de la acción frente
al derecho subjetivo, con el cual el concepto de parte queda definitivamente
desvinculado de la relación jurídica sustantiva que constituye el tema de
decisión en el proceso judicial. Es posible ser parte en este con abstracción
de que se sea o no acreedor o deudor conforme se pretende con la demanda.
De esta manera el problema queda ya enfocado desde el punto de vista procesal.
Parte resulta ser el que demanda en nombre propio- o en cuyo nombre se demanda
-una actuación de la ley y aquel frente a quien ésta es demandada (Chiovenda).
La noción surge
del concepto mismo del proceso, y no de elementos extraños a el aunque constituyan
su objeto (Alsina, Jofre).
En concreto –y
esto es rescatable provechosamente para el concepto que perseguimos–, el enfoque
debe hacerse en función de las relaciones o situaciones jurídicas surgidas
por imperio o disposición de las normas procesales, y no de las sustantivas
que regulan el caso litigioso. Sin embargo no podemos desentendernos de este
porque, al integrar el fundamento de las pretensiones de las partes, determina
la posición de éstas y se proyecta hacia la futura cosa juzgada en lo que
respecta a su alcance” 17
Sobre el limite
subjetivo de la cosa juzgada La Sala primera de la Corte Suprema de Justicia
en resolución dictada al ser las diecisiete horas diez minutos del cuatro
de setiembre de 2002 señaló” El limite subjetivo o identidad de parte
se refiere a los sujetos del proceso, partes en sentido formal, demandantes,
demandados, y terceros jntervinientes y debe tenerse en cuenta que los causahabientes
de las partes a titulo universal o singular están obligados por la sentencia,
como si se tratara de ellas. Al respecto, lo importante es la identidad jurídica
de las partes no su identidad física” 18.
Sobre el límite
subjetivo de la cosa juzgada La Sala primera de la Corte Suprema de Justicia
en resolución dictada al ser las diecisiete horas diez minutos del
cuatro de setiembre de 2002 señaló” El límite subjetivo o identidad de
parte se refiere a los sujetos del proceso, partes en sentido formal, demandantes,
demandados, y terceros intervinientes y debe tenerse en cuenta que los causahabientes
de las partes a titulo universal o singular están obligados por la sentencia,
como si se tratara de ellas. Al respecto, importante es la identidad jurídica
de las partes no su identidad física.”
Se entiende la
identidad de partes a 10 que alude la sentencia de la Sala a las partes actor
y demandado pues son los protagonistas principales alrededor del cual gira
las pretensiones, sin embargo no nos aclara que se entiende por terceros intervinientes.
El próximo titulo
trata de ahondar en el concepto de tercero interviniente o la intervención
de terceros dentro del proceso ya se trate esta intervención espontánea o
forzosa por ahora basta con concluir este aparte diciendo que “el limite
subjetivo de la cosa juzgada se establece al determinar los sujetos de derecho
a quienes el fallo vincula... Ahora bien, el principio de la relatividad de
las sentencias, consagrado en diversos ordenamientos determina que la fuerza
obligatoria de una sentencia cubre, exclusivamente, a las personas que han
intervenido en el proceso en que se dictó.
En ese sentido
aquellos que no han sido partes no son afectados por la sentencia.
Sin embargo, con
respecto a los terceros dentro del proceso es necesario determinar, cuidadosamente
si la cosa juzgada les afecta o no, tomando en cuenta los principios reguladores
de su intervención. Se puede predecir que unas veces la cosa juzgada los alcanzara
por virtud de un nexo con las personas tal y como sucede con los sucesores
de esta, o por el nexo con las cosas. En algunas otras circunstancias, la
trascendencia de la cosa juzgada se dirige a los terceros como resultado de
un mandato legal que por razones de orden publico ha sido impuesto. Cuando
exista una relación jurídica múltiple y la normativa permita el ejercicio
jurisdiccional individual en la causa tendremos como resultante, que la cosa
juzgada provoca resultados negativos o positivos a todos los sujetos involucrados.”19
INTERVENCIÓN
DE TERCEROS
En síntesis el
término parte no se delimita únicamente con el concepto de actor (aquel que
acciona) o de demandado (quien opone una excepción) actualmente en buena doctrina
el termino de parte evoca un concepto mas amplio que la concebida por la posición
clásica o tradicional.
Actualmente es
mas correcto hablar de parte en el sentido de aquel centro de interés que
pretende se le otorgue una determinada pretensión o derecho a través del proceso
llámese actor, demandado, interviniente, tercero, coadyuvante, litis consorte
etc.
Esta última idea
evoca la necesidad de referirse a otros sujetos que no son en esencia actor
o demandado quienes normalmente inician la relación jurídica procesal, existen
otros sujetos que buscan una pretensión a través del proceso cuya intervención
puede ser forzosa o puede ser voluntaria o espontánea.
Sobre el particular
Ugo Rocco nos indica: “de manera que además de los sujetos que están jurídicamente
autorizados para accionar o para contradecir en sentido estricto es decir
para iniciar el juicio, dándole existencia a la demanda judicial, hay otra
categoría de sujetos que también estan autorizados jurídicamente por la Ley
Procesal para tomar parte en un juicio pendiente entre otros sujetos y por
tanto; pueden, a voluntad o por requerimiento de los sujetos inicialmente
en litis unirse al proceso pendiente. hay también otros sujetos que están
jurídicamente obligados a participar en el desenvolvimiento de un determinado
proceso y que por consiguiente pueden intervenir voluntariamente en la litis,
o en su defecto deben ser llamados a que comparezcan en el litigio pendiente,
por obra de las partes en causa o por obra de los órganos Jurisdiccionales.”
20
El autor citado
nos indica la existencia de varios tipos de intervenciones que pueden resultar
de la participación de terceros en un proceso.
1-Intervención
voluntaria y una intervención coactiva o necesaria
2-Una
intervención principal o adex-cludendum o una intervención adherente
3-
Una intervención litisconsorcial.
INTERVENCIÓN
VOLUNTARIA
“La intervención
voluntaria, en líneas generales, se da cuando el sujeto que se une a la litis
pendiente entre otros sujetos, se presenta voluntariamente en el juicio, es
decir sin ser llamado por alguna de las partes, o por el juez, a intervenir
en el juicio. Aquel que interviene voluntariamente realiza dicha intervención
por voluntad espontánea, no bien haya tenido conocimiento de la existencia
de una litis pendiente entre otros sujetos.”21
Según lo expresa
el autor para que se de este tipo de intervención es necesario que el sujeto
haya permanecido ajeno al proceso iniciado entre dos personas, que además
este pendiente un proceso entre dos sujetos y finalmente que existe relación
con el derecho que se discuta es decir que se encuentre legitimado para accionar.
Suficiente con que afirme ser titular del derecho que se discute con exclusión
de los demás en la litis.
INTERVENCIÓN
PRINCIPAL
En la intervención
principal el interviniente es titular’ de una acción que se ejerce en el proceso
iniciado por dos o más sujetos. Estarían igualmente legitimados para iniciar
individualmente y separadamente una acción propia y autónoma contra el uno
o contra el otro o contra las dos partes originariamente en litis y desde
este punto de vista parece legitimado para accionar .respecto de la realización
de la relación jurídica controvertida entre los otros.
Sobre el particular
Parajeles nos indica sobre la intervención principal excluyente: “Regulada
en el articulo 108 del código procesal civil y se traduce en una hipótesis
de un tercero que llega al proceso y se convierte en parte. Primero que todo
debe aclararse que la palabra excluyente es propia de este instituto razón
por la cual debe dejar de aplicarse y por ende confundirse con la tercería
de dominio, antes denominada excluente de dominio.22
(el resaltado no es del original)
INTERVENCIÓN
POR ADHESIÓN
“La segunda forma
de intervención (...) es la intervención por adhesión, o, como suele decirse,
ad adiuvandum, en el cual (...) un sujeto interviene en la litis pendiente
entre otros, “ a fin de sostener los derechos de alguna de las partes”, si
“tiene en ella un interés propio” 23
Los presupuestos
de la intervención por adhesión que ha señalado la doctrina son los siguientes
1-
Que el sujeto no este presente en el proceso que esta pendiente entre otros
sujetos.
2-Necesidad
de un proceso pendiente.
3-
Que el sujeto que intervenga tenga un legitimación para accionar.
Intervención adhesiva.
“Se trata de una intervención de un tercero en forma voluntaria, con la característica
de que se apersona al proceso a coadyuvar a los intereses de alguna de las
partes, sin que pueda constituirse parte porque no puede ejercer ningún derecho
en lo personal ”24.
INTERVENCIÓN
LITISCONSORCIAL
“Si hubiese
ejercicio de una acción única por parte de sujetos contra todos los sujetos
pasivamente legitimados con un solo y único acto y en un solo y único momento
se vendría a constituir el proceso que tendría por objeto el ejercicio de
una acción con varios sujetos legitimados para accionar o para contradecir
y se tendría desde el origen un litisconsorcio activo pasivo o mixto.”25
(El resaltado es propio)
Los presupuestos
que podemos mencionar para que se de este tipo de intervención son:
1-Que en una relación
jurídica sustancial con pluralidad de sujetos todos estén legitimados para
accionar o contradecir.
2-Que existe un
proceso pendiente solo entre alguno de los varios sujetos de la relación procesal.
La intervención
litis consorcial tiene por objetivo el que se amplíe la cantidad de sujetos
que deben intervenir dentro de un proceso pues se encuentran vinculados entre
si en relación a la relación procesal.
INTERVENCIÓN
COACTIVA
Al contrario de
lo que sucede con la intervención espontánea en la cual el sujeto es libre
de intervenir dentro del proceso o no según le convenga, en la intervención
coactiva tal y como lo indica la palabra deberá intervenir forzosamente a
participar dentro del proceso pendiente.
La intervención
coactiva puede ser pedida por una de las partes del proceso dirigida al Juez
para que un tercero ajeno al proceso participe dentro de el o puede darse
que dicha participación sea ordenada por el mismo Juez cuando se da cuenta
de la necesidad de que un tercero debe participar dentro del proceso.
Ejemplos de este
tipo de intervención lo tenemos con la llamada al garante o la situación del
poseedor mediato regulado en el artículo 109 del Código Procesal Civil.
“LLAMADA AL
GARANTE Y AL POSEEDOR MEDIATO”
Son dos formas
de que terceros, no demandados desde un inicio, puedan asumir esa condición,
al ser llamados por petición del demandado.26
En síntesis
podemos afirmar que interviniente será todo aquel sujeto que en forma voluntaria
o coactiva participa dentro de un proceso solicitando se declare a su favor
o de una de las partes, un determinado derecho, la extinción de una obligación
o la práctica de determinada actuación judicial teniendo relación con el proceso
judicial dentro del cual se solicita encontrándose legitimado para hacerlo.
LÍMITES OBJETIVOS
DE LA COSA JUZGADA
Para ilustrar mejor
cuales son los limites objetivos de la cosa juzgada basta con hacer mención
que sobre el particular ha indicado la Sala Primera de la Corte Suprema de
Justicia en sentencia supra .
“La cosa juzgada
esta sujeta a dos limites: el objetivo en razón del objeto sobre el cual verso
el proceso al igual que la causa o titulo del cual se dedujo la pretensión
y el subjetivo en razón de las personas que han sido partes en el proceso.
El objeto de la pretensión esta referido a lo reconocido o negado en la sentencia
ejecutoriada, sea a la cosa o relación jurídica sobre la cual se aplica su
fuerza vinculante. El objeto del proceso lo constituye el derecho reconocido
declarado o modificado en la sentencia en relación con una cosa o varias cosas
determinadas o la relación jurídica declarada según el caso. Además la cosa
juzgada en cuanto a objeto se refiere se extiende a aquellos puntos que sin
haber sido materia expresa de la decisión jurisdiccional, por consecuencia
necesaria o por depender indispensablemente de tal decisión resultan resueltos
tácitamente. Así cuando una sentencia ha decidido sobre un todo del cual forma
parte la cosa objeto de la nueva demanda, existirá sin duda identidad de objeto.
El segundo aspecto del limite objetivo es la identidad de la causa petendi
sea, el fundamento o razón alegada por el demandante para obtener el objeto
de la pretensión contenida en la demanda. La causa petendi debe ser buscada
exclusivamente dentro del marco de la demanda con un criterio amplio el cual
conduzca a su interpretación lógica… Ella configura la razón de hecho enunciada
en la demanda como fundamento de la pretensión, esta formada por el conjunto
de hechos alegados como base de la demanda”.27
La doctrina por
su parte ha entendido los límites objetivos de la cosa juzgada de la siguiente
manera
“El limite objetivo
de la cosa juzgada comprende dos elementos: en primera instancia, el Objeto
decidido y en segunda instancia la causa invocada para lograr la decisión,
ambos aspectos se encuentran íntimamente relacionados, pero responden a dos
cuestiones diferentes, el asunto sobre el que se litiga y el porque se litiga.
En otras palabras, el limite objetivo esta dado por la materia, el contenido
de la condena o de la absolución reunidos en la disposición de la sentencia.
El limite objetivo esta fundado, a su vez, en dos condiciones la primera se
basa en la razón de ser y la existencia de la labor jurisdiccional, evitar
la producción de sentencias contradictorias y el alargamiento ilógico de los
litigios y la segunda, basada en la necesidad de incorporar en el patrimonio
del absuelto o ganador en la litis, del correspondiente reconocimiento del
crédito “... De acuerdo con este elemento objetivo, la esencia de la cosa
juzgada postula que no es posible que el juez pueda desconocer o disminuir
el bien reconocido en la sentencia precedente, en un proceso posterior. Y
debemos añadir que cuando se habla de objeto en la cosa juzgada se alude al
bien jurídico disputado en el proceso anterior. No al derecho en el reclamado.
Por ejemplo en la acción reivindicatoria en la que la restitución del bien
es lo que se pida y no el derecho de propiedad. Y si se trata de determinar
cual es el bien garantizado por la ley, los elementos objetivos de la acción
se desdoblan en la cosa o el objeto en si mismo considerado y la causa o razón
jurídica de lo pedido. “
Se entiende como
objeto normalmente el bien corporal o incorporal que se reclama en juicio
valga decir, el hábeas en las acciones que se refieran a bienes corporales,
el estado civil, los atributos morales, es decir el bien que se ansia, en
las acciones que versan sobre derechos incorporales.”.
“la causa de pedir
se entiende como el fundamento, el titulo de la pretensión o el motivo jurídico,
del cual una parte deriva, de forma inmediata su pretensión deducida en el
litigio. La doctrina apunta que no puede confundirse con las argumentaciones
que el litigante pone a su servicio, ni con los medios de prueba que son aducidos,
es el fundamento, hecho jurídico o razón alegada por el actor.” 28
Brenes Córdoba
en tratado de las obligaciones página 93, nos dice sobre los límites objetivos
lo siguiente: “El objeto con relación a la cosa juzgada, viene a ser aquello
que constituyó la materia del primer juicio, bien fuera o no una cosa material.
Pero será improcedente la excepción aunque se relacione con la misma cosa
acerca de la cual versó el anterior litigio, si el derecho que en el nuevo
se ejercita fuere distinto. Así, perdida la acción reivindicatoria de la propiedad
y posesión de un inmueble, es admisible otra acción en que se reclame un derecho
de usufructo o de servidumbre sobre el propio fundo; porque siendo, como es,
diferente el primero este último derecho, no existe identidad en cuanto a
la materia u objeto de la contienda”. 29
Por su parte sobre
la causa nos indica lo siguiente” Al hablarse de causa en punto a la demanda
se distingue con ese nombre, el hecho jurídico que sirve de base al reclamo,
así en la acción por daños y perjuicios la causa en el hecho positivo o negativo
que los ha producido, en la de divorcio, el acto o actos culposos del cónyuge
demandado en la reclamación de salarios el servicio prestado y así en lo demás.”…
6- CRITICA
AL CONCEPTO TRADICIONAL DE LA COSA JUZGADA
RELATIVIDAD
DEL PRINCIPIO IDENTIDAD DE PARTES
SOBRE LA IDENTIDAD
DE PARTES.
El principio que
se ha expuesto en líneas anteriores en el sentido de que para que exista COSA
JUZGADA DEBE EXISTIR IDENTIDAD EN LOS SUJETOS O Partes NO ES TAN EXACTA COMO
VEREMOS MÁS ADELANTE.
Según la posición
tradicional vista por la doctrina, una sentencia dictada dentro de un proceso
judicial en el que son partes PEDRO Y JUAN solo tendrá valor de cosa juzgada
únicamente entre Pedro Y Juan y nunca contra María u otra persona que no haya
intervenido en el proceso.
Este principio
que establece el fundamento del límite subjetivo de la cosa Juzgada tiene
en la práctica múltiples variables que nos hacen dudar de la regla en cuestión.
Para que una regla
o principio jurídico sea reconocido como valido para todos los supuestos que
regule debe tener consistencia y fuerza jurídica de tal manera que solo en
casos de excepción admite su inaplicabilidad siendo la excepción la comprobación
de la regla .No obstante a continuación se expondrán una seria innumerables
de casos en los cuales a pesar de no existir la identidad de partes no obstante,
la resolución judicial que se dicte en un proceso afectara con la fuerza y
vinculación suficiente como para que afecte a terceras personas que no actuaron
dentro del proceso.
Al final concluiremos
y probaremos que el concepto de cosa juzgada tradicional de la necesaria identidad
de sujetos objeto y causa es relativo y no puede tenerse como una regla a
aplicarse sin mas debiéndose realizar un análisis jurídico profundo de cada
caso en particular.
En resumen hay
que rescatar la posición de Ugo Rocco pues dicho autor critica como
vemos el principio básico que señala los limites subjetivos de la sentencia
cual es que los efectos de la sentencia solo afecta a las partes que intervienen
dentro del proceso Aduce como vemos para plantear la critica en el hecho evidente
de que existirán casos en los cuales la sentencia afectara a terceros que
no han sido partes dentro del proceso.
De tal manera que
no se puede sentar la premisa de la relatividad de la sentencia solo a
las partes que participaron dentro del proceso como una premisa valida y
universal a aplicarse siempre, si tenemos situaciones que no caerían dentro
de dicha premisa como veremos de tal forma que seria una premisa que no tendría
un carácter absoluto y por lo tanto no podría sentarse como un regla a aplicarse
siempre.
Veremos a continuación
innumerables situaciones jurídicas en las cuales a pesar de no darse la identidad
de las partes los efectos de la cosa juzgada, se manifiestan y afectan a personas
que no fueran partes dentro de un proceso pero que se encuentran vinculadas
jurídicamente por el objeto o por la causa definido por la misma.
A- Obligaciones solidarias e indivisibles
Sobre LA SOLIDARIDAD
pasiva la doctrina de éste modo “se designa un estado de derecho conforme
al cual, en una obligación conjunta, cada deudor se halla comprometido directamente
al pago de toda la deuda. (...)30
Lo que propiamente constituye la solidaridad no es que pueda reclamarse de
un coaligado la prestación total, pues esto también ocurre en las obligaciones
indivisibles, sino la circunstancia de hallarse directamente respondiendo
“por el todo y como deudor del todo” que es el sentido de la frase latina
in tatum et totaliter que suele emplearse para caracterizar el compromiso
solidario.” 31
En relación a las
obligaciones indivisibles la obligación se tiene como tal aquélla que tiene
por objeto una cosa o un hecho que por su condición física o jurídica no admite
división material o intelectual EI Objeto no admite división material cuando
su fraccionamiento produciría su destrucción o deterioro en términos de hacerlo
inadecuado para los fines que se persiguen Ejemplos un animal vivo, un navío
una estatua .Y no admite división intelectual cuando conforme a la naturaleza
de la prestación sea inconcebible pueda ser cumplida fraccionariamente, cual
se observa en la obligación de transportar un objeto a cierto lugar, de no
ejercitar una servidumbre ,cosas todas que para ser cumplida requieren de
ejecución total o abstinencia absoluta de partes de todos los obligados.”
32
En ambos tipos
de obligaciones tanto las solidarias como las indivisibles por la naturaleza
de cada obligación, la sentencia que venga a recaer en un proceso judicial
vendrían necesariamente y como lógica consecuencia a afectar a los demás
deudores que no fueron demandados dentro del proceso. En las obligaciones
solidarias dicha consecuencia jurídica deriva del hecho del vínculo existente
entre los codeudores de tal manera que la sentencia que venga a darse contra
un codeudor en virtud la cual se le obliga a pagar la totalidad de la obligación
vinculara necesariamente a los demás deudores dentro de la relación interna
con respecto al deudor que fue demandado primero.
En las obligaciones
indivisibles la sentencia afectara a los demás codeudores aunque no hayan
sido partes pero en este caso no lo serán por el vinculo existente entre los
deudores sino por la naturaleza indivisible de la prestación ya sea concebida
su indivisibilidad desde un punto de vista material o intelectual. Así por
ejemplo la obligación de entregar una cosa cierta y determinada que se determine
en sentencia afectara a todos aquellos sujetos que se encuentren obligados
frente al acreedor a entregar dicho objeto aunque no hayan sido parte todos
los sujetos dentro del proceso.
En relación a lo
anterior podemos mencionar también a manera de ejemplo la situación jurídica
que regula el articulo 790 del Código Civil referente al pago con subrogación,
en su inciso tercero determina que existirá la subrogación a favor de aquel
sujeto que paga y que se encuentre obligado con otros o por otros. Es decir
si una sentencia obliga a unos de los sujetos cumplir la obligación necesariamente
se opera un efecto inmediato de la sentencia que afectara a otros sujetos
deudores también, aunque no hayan sido parte en el proceso .Por ejemplo si
el sujeto deudor demandado debe cumplir entregando la cosa cierta y determinada
dicho sujeto tiene el derecho de cobrar la parte, proporcional de los demás
codeudores lo mismo sucede con las obligaciones solidarias Aquí es evidente
el efecto de la sentencia sobre las otras partes aunque estas no hayan intervenido
en el proceso.
Sobre el particular
es interesante el análisis que hace Brenes Córdoba a continuación esbozo dicho
comentario el cual se transcribe textual por su especial interés.” El punto
que antecede, que tan sencillo parece, ha sido y es objeto de controversia
entre los expertos de Derecho. Tres corrientes de opinión se han manifestado
unos escritores entre los que cuentan Toullier, Prouhdon, y Larombiere piensan
que los efectos de la cosa juzgada se extienden a todos los deudores, doctrina
que tiene la ventaja de cerrar la puerta a toda ulterior discusión sobre el
mismo punto, pero en el fondo es injusta porque daría margen a la lesión de
personas no oídas ni convencidas en juicio. Otros como Bonnier, Comet de Santerre,
Laurent y Giorgi son del parecer contrario, no admiten que la cosa juzgada
pueda perjudicar a quienes no han sido partes en la contienda: Nuestro código
(Art. 673) sigue ese parecer que esta muy de acuerdo con el ceñimiento de
justicia y con los principios que rigen la cosa juzgada Mas presenta una seria
dificultad hace posible que se produzcan fallos contradictorios respecto de
la misma cosa, puesto que cada interesado conserva el derecho de discutir
separadamente la misma cuestión ventilada con otro u otros de sus compañeros,
para el caso en que el conflicto se produzca porque un deudor quede liberado
por la sentencia y otro por sentencia distinta resulte condenado por el todo,
advierte Giorgi que es preciso que el acreedor rebaje ,al deudor que haya
sido condenado a pagar la deuda, el equivalente en dinero, de aquella porción
porque respondía el deudor absuelto.” 33
B- Causahabientes
Lo dictado en una
resolución de fondo en cuando a un sujeto determinado afectara necesariamente
a sus causahabientes. Ejemplo En un proceso judicial reivindicatoria entre
A y B en el cual existe sentencia favorable para B en el sentido de que la
cosa debe ser restituida a él vendrá necesariamente a afectar a C heredero
de A en cuanto a que la Cosa le pertenece a B y no ha a su pariente. Esto
tiene su lógica consecuencia del principio de que nadie puede transmitir a
otro un derecho que no se tiene. Además del hecho de que las disputas jurídicas
no se pueden eternizar indefinidamente. Y un tercer argumento lo es la vinculación
de las partes por el objeto fallado, la relación jurídica que tienen todos
los sujetos con la cosa.
C- Sobre el
estado civil de las personas
El fallo dictado
en un proceso de familia en el que la resolución determina la disolución del
Vinculo matrimonial afectara no solo a las partes intervinientes sino que
la sentencia tendría efectos erga omnes es decir para todo el mundo, la relación
matrimonial entre A y B se encuentra disuelto y ello es valido para toda
la sociedad.
Lo mismo puede
decirse cuando una sentencia declara la paternidad de una persona. Si una
sentencia determina que A es hijo de B ello hará que A cuando B muera tendrá
derecho heredar en igualdad de oportunidades que los demás herederos, observen
que en este caso la sentencia que declara la filiación afecta necesariamente
a los demás herederos sin haber sido estos partes en el proceso de filiación.
D- La sentencia
que se dicta dentro de un proceso Contencioso administrativo contra el Estado
La sentencia judicial
en el que se declare la existencia por parte del Estado de violaciones a intereses
públicos que afectan a la comunidad tendrá dicha resolución efectos erga omnes,
pues beneficiaria a todos los habitantes del país sin haber sido estos partes
dentro del proceso, y eventualmente podrá perjudicar a una minoría precisamente
por el interés publico de por medio.
Lo mismo puede
decirse de las sentencia dadas por la Sala Cuarta Constitucional que se dicten
contra las actuaciones del Estado en relación con la comunidad existiendo
un interés publico de por medio.
E- En Materia
de Nulidades
La sentencia que
declare nulo un testamento tendrá efectos para todos los herederos aun aquellos
que no fueron parte del proceso. Dicha nulidad afectara a todas aquellas personas
que se encuentran beneficiadas con la disposición de última voluntad. Es ilógico
pensar que un documento sea valido para unas partes y no valido para otras.
Si el documento por ejemplo es nulo por falta de consentimiento del testador
es nulo para todas las personas Lo mismo puede decirse de la sentencia dictada
en la cual se anula una obligación jurídica o un contrato. Ésta nulidad afectara
o beneficiaria a terceros como por ejemplo el fiador del deudor incluso sin
haber sido parte del proceso. También perjudicara o beneficiara según sea
el caso a aquellos sujetos vinculados al mismo incluso, sin haber sido partes
dentro del proceso de nulidad.
El contrato celebrado
entre A y B que se repute nulo es nulo también frente a D, E Y F aunque estos
no hayan participado dentro del proceso y esto es así por la vinculación existente
entre la causa y el objeto. Aunque no se de la identidad de sujetos.
F- Eficacia
de las sentencia penales en la vía Civil
Las sentencias
penales en las cuales se decide sobre los extremos civiles afectaran necesariamente
con valor de cosa juzgada a todos los terceros que tengan relación con los
hechos conocidos por el Tribunal Penal siempre y cuando haya intervenido dentro
del proceso el damnificado.
A este respecto
véase el artículo 164 del Código procesal Civil. El cual reza Artículo 164
sentencias penales las sentencia penales de los tribunales penales producen
cosa juzgada material para o contra toda persona, indistintamente y de una
manera absoluta cuando decidan:
1)
Si la persona a quien se le imputan hechos que constituyen una infracción
penales es o no el autor de ellos.
2)
Si esos hechos le son imputables desde el punto de vista de la ley penal.
3)
Si ellos presentan los caracteres requeridos para la aplicación de tal o cual
disposición de aquella ley.
4)
Los demás pronunciamientos de una sentencia dada por un tribunal penal que
no se encuentren comprendidos en uno de los tres incisos anteriores, no producirán
cosa juzgada material, ante un Tribunal Civil, a menos que en el proceso penal
hubiera intervenido el damnificado.”
Sobre el concepto
de damnificado ver votos de la Sala tercera 421-F-97,267-F _91 ,69-f- 94.
“Damnificado es aquel que sufrió el dañó (damnificar significa dañar) Se diferencia
de dicho concepto del de sujeto pasivo del delito y del de víctima34.
Arias en su libro La Cosa Juzgada Penal y
su eficacia sobre lo Civil ahonda con brillantez este tema.
Dicho autor nos
ilustra sobre el particular en la siguiente cita: “Pero el juicio penal, dada
su naturaleza y el fin de su institución debe tener una eficacia absoluta
y es así que el Juez civil no puede desconocer su pronunciamiento en todo
lo que se refiere a la declaración de culpabilidad. Por esta vía y en la medida
en que existen “cuestiones comunes” entre la acción penal y la civil la cosa
juzgada penal surte efectos sobre la acción civil.
A esta idea se
agrega en los continuadores de Aubry y Rau el principio de la prejudicialidad
de la acción penal sobre la acción civil. Este principio se encuentra en perfecta
armonía con la dualidad entre la acción penal y acción civil -presupuesto
de la prejudicialidad- y con la preeminencia de la jurisdicción penal. 35
“La doctrina moderna
francesa sigue sosteniendo la eficacia de la cosa juzgada penal. Sobre la
acción civil emergente del delito. Pero ya no la funda en la prejudicialidad
de la acción penal (...) ni en la noción de distribución de competencias.
Como punto de partida reconoce la nítida distinción entre acción penal y acción
civil en cuanto ambas tienen como fundamento un mismo hecho material pero
considerado en una como un delito penal y la otra como un delito o un cuasidelito
civil. Pero frente a esa reconocida diferencia se eleva un principio fundamental:
el de la autoridad de la decisión penal. Los autores modernos han sentado
la necesidad de proteger la integral eficacia de la decisión penal teniendo
en cuenta las mayores garantías de verdad que ofrece el proceso en que ella
se forma y su preponderancia de los intereses que en el están en juego .Consideran,
en virtud de estas razones, que se atentaría contra el orden publico si esa
decisión pudiera ser contradicha en el juicio civil.36
En nuestro derecho
existe pree-minencia del penal sobre lo civil, por ejemplo el artículo 202
del Código Procesal Civil regula la prejudicialidad al establecer el Artículo
202 suspensión: “El Juez decretara la suspensión del proceso:...2) Cuando
iniciado un proceso penal, la decisión de este influya necesariamente en la
decisión del civil. Esta suspensión no podrá durara mas de dos años al cabo
de los cuales se reanudara el proceso.”(...).
Desarrolla el principio
doctrinario que lo penal tiene en espera a lo civil. Es decir existencia de
un proceso penal que incidirá necesariamente dentro de un proceso civil, este
se paralizara hasta que el proceso penal sea resuelto, ello sucede sobre todo
en casos en que se discuta la falsedad de un documento ver en ese sentido
el articulo 397 del Código procesal Civil.. Otra razón para determinar que
en nuestro derecho la sentencia dictada dentro de un proceso penal afectara
necesariamente lo civil es la posibilidad para el damnificado de ejercer dentro
del proceso penal la acción civil resarcitoria.
Además de lo anterior
es preciso indicar que existirá cosa juzgada dentro de un proceso penal que
afectara necesariamente un proceso civil si el damnificado se hizo presente
dentro del proceso civil. Esto quiere decir que la sentencia penal que decide
aspectos civiles tendrá prevalencia sobre un proceso civil abierto posteriormente
al cual se le podrá oponer la excepción de Cosa juzgada esto es así por varios
motivos:
1-
Interés publico que revisten las sentencias penales pues afecta interés de
la comunidad que deberán ser resguardados a través del derecho punitivo ,tales
valores son la propiedad, la vida, la integridad física ,el honor, la libertad
etc.
2-
Posibilidad que se tiene dentro de un proceso penal de tener medios idóneos
para averiguar con una mayor exactitud la verdad real, que los que existen
en la vía civil.
3-
La situación de prejudicialidad que se presenta en nuestro sistema jurídico
tal y como lo señala el artículo 202 del Código Procesal Civil, que se conoce
como el principio de que lo penal tiene en espera a lo civil.
4-
La posibilidad de ejercer dentro del proceso penal la acción civil nacida
de delito esto es del ejercicio de ambas acciones dentro de un proceso penal.
Es interesante
además hacer notar las ideas del Dr. Enrique Castillo especialista en la materia
quien desde su punto de vista nos indica que lo resuelto en la vía penal produce
cosa juzgada material dentro de la jurisdicción civil dicho autor señala:
“En esta materia de las relaciones entre la acción civil y la penal acabamos
de ver que dichas acciones guardan entre si una relativa pero notable independencia.
Ello no impide que el actor civil pegue su acción a la penal, para que ambas
sean conocidas en el mismo proceso penal, miradas las cosas desde el punto
de vista del actor el escogimiento de la vía procesal penal representa notables
ventajas Pero la opción de la vía civil no es ventajosa solamente para el
ofendido, lo es también para la sociedad, porque el damnificado por el delito,
al llevar su acción al proceso penal, contribuye al esclarecimiento del hecho
y a la determinación de las responsabilidades resultantes. El particular ofendido
se convierte en un verdadero colaborador de la justicia penal, porque así
como el puede sacar provecho para su tesis con las pruebas recogidas por la
policía judicial, por el ministerio Publico y por el tribunal recíprocamente
la tarea de estos últimos se vera aliviada por las contribuciones del particular
que diligentemente busca ofrece y presenta sus pruebas y alegatos. Finalmente
la propia administración de Justicia obtiene un beneficio de la escogencia
de la vía penal, porque ello implica una indudable economía procesal al conocerse
la acción penal y la civil en un mismo proceso, se evita otro, el civil, que
es precisamente el más lento y costosos.
Sobre el principio
de que “Le penal tient le civil en etat” y sobre la prejudicialidad el citado
autor nos aclara” El tribunal civil puede admitir la demanda y darle curso
pero el pronunciamiento de la sentencia debe suspenderse hasta que la causa
penal haya sido resuelta a fin de que el Juez Civil conozca la decisión penal
y pueda atenerse a ella para los efectos de la cosa juzgada .Puesto que los
penal debe prevalecer sobre lo civil. La causa civil debe suspenderse hasta
que sobrevenga el fallo penal (CF. Art. 202 inciso 2 CPC vigentes) Esta idea
es la que corresponde a la regla Le penal tient le civil en etat,
cuyo significado es el de que lo penal mantiene a lo civil en estado de espera.
Esta misma regla
se ha de aplicar aun cuando la acción resarcitoria hubiese sido promovida
en la vía ordinaria antes de que comenzara el proceso penal y no ha sido todavía
resuelta. iniciado este a instancias del Ministerio Público. El pronunciamiento
de la sentencia civil debe suspenderse para que el fallo pueda revertirse
de la autoridad de la cosa juzgada” 37
SITUACIÓN DE
LA COSA JUZGADA EN EL PROYECTO DEL CÓDIGO PROCESAL GENERAL
En el proyecto
del Código Procesal General el artículo 49.2 señala lo siguiente: “Cosa
Juzgada Salvado el caso de la declaratoria con lugar de la prescripción del
principal, las sentencias dictadas en procesos ordinarios y a las que la ley
les atribuye ese efecto producen la autoridad y eficacia de la cosa juzgada
material. Sean estimatorias o desestimatorias excluirá un ulterior proceso
aun cuando se pretenda en otra sede jurisdiccional o se readecuen los hechos
a otra pretensión u objeto. Los efectos alcanzan a las pretensiones de la
demanda y reconvención.
Los efectos de
la cosa juzgada material se limitan a lo resolutivo de la sentencia y no a
sus fundamentos siendo indiscutible, en otro proceso, la existencia o la
no existencia de la relación jurídica declarada por ella no obstante no producirá
cosa juzgada el pronunciamiento sobre alimentos, patria potestad, guarda,
crianza y educación de los hijos menores y los demás casos previstos en la
ley. La sentencia firme produce cosa juzgada material en relación con otro
proceso, si en ambos casos son iguales el objeto y la causa o por lo menos
esta última y aunque se a toro en objeto, se refiera a los mismos hechos que
lo roginas y se trate de las mismas partes o sus sucesores por cualquier
título. Se exceptúa lo señalado para las sentencias de interés de grupo.
La cosa juzgada
será apreciada de oficio por los jueces, ( El subrayado es nuestro).
Es interesante
destacar que el proyecto recoge en la norma mencionada las ideas doctrinarias
más avanzadas sobre la concepción de la cosa juzgada sobre todo en cuanto
a la vinculación necesaria entre el limite subjetivo y la vinculación objetiva,
objeto y causa.
Según la norma
en cuestión es interesante destacar que será suficiente para que se de la
cosa juzgada la identidad en cuanto al objeto o en cuanto a la causa, no refiere
la necesidad de la identidad subjetiva.
REFLEXIONES
FINALES
El principio de
la necesaria triple identidad sujetos, objeto y causa para que se de la cosa
juzgada, no se presenta en una serie de situaciones jurídicas como hemos visto
antes, ya que tenemos un gran número de casos en los cuales se producen los
efectos de la cosa juzgada sin que necesariamente actúen los tres elementos
o se manifiesten en un proceso dado. Esta situación se presenta por el hecho
de que los límites subjetivos de la cosa juzgada en el fondo tienen intima
relación con los limites objetivos, esto es así dado que si en un proceso
se discute una determinara relación jurídica en relación con un objeto determinado
la sentencia que recaiga afectara necesariamente a todas las personas que
tengan una relación con dicho objeto por ejemplo si en un proceso penal se
discute la existencia de un delito de usurpación en la cual el propietario
reclama la cosa, la sentencia que determine que A es el titular de la cosa
y por ello tiene derecho a ser restituido de la misma, por ser o tratarse
de un derecho real de propiedad ,lo que se decida en dicha proceso afectara
necesariamente a todos aquellos que pretendan tener un derecho de propiedad
sobre la cosa con exclusión del verdadero propietario.
Como puede verse
en tal situación el límite subjetivo no se presenta pues habrá terceros que
aunque no fueron partes dentro del proceso siempre la sentencia les vendría
afectar y les afectarla por el aspecto del los limites objetivos dada la conexión
de todos los sujetos con el objeto debatido. En otras palabras los límites
subjetivos de la cosa juzgada quedaran subsumidos en los límites objetivos
de la misma.
Sobre este aspecto
en particular Arias nos explica lo siguiente; sobre los limites subjetivos
de la cosa juzgada.
“Se produce un
movimiento doctrinario que conduce a extender los limites de la cosa juzgada
replanteando el problema del limite subjetivo de la sentencia. El primer paso
es dado por Chiovenda quien después de afirmar que la cosa juzgada solo es
obligatoria para las partes agrega como acto jurídico relativo a las partes
entre las que intervienen, la sentencia existe y vale respecto a todos, así
como el contrato entre A y B vale respecto a todos, como contrato entre A
y B así la sentencia entre A y B vale respecto a todos en cuanto sentencia
entre A y B.
Este es el punto
de partida de una fecunda distinción entre efectos directos y efectos reflejos
de la sentencia, que culminara con el maestro Carnelutti y la primera brecha
en el clásico criterio de la relatividad de la cosa juzgada civil.
...Después de determinar
las razones en cuya virtud una relación jurídica extraña al proceso puede
ser influida por la sentencia, BETTI establece la clásica distinción entre
terceros indiferentes y terceros interesados. Son terceros indiferentes aquellos
titulares de derechos que se ven afectados de hecho por la sentencia dictada
en un juicio en que no ha sido partes, aunque no queden sujetos jurídicamente
a ella. Es lo que ocurre con el acreedor de una de las partes venida en el
juicio. Para ese acreedor tiene trascendencia económica que su deudor vea
disminuido su patrimonio o resulte desposeído de un bien. Pero el perjuicio
que sufre es meramente de hecho, porque su crédito queda intacto pese a la
sentencia y no es perjudicado por ella.
Es tercero interesado
en cambio aquel titular de una relación jurídica que se encuentra afectado
jurídicamente por el contenido de la sentencia, así por ejemplo la sentencia
que “declara prescrita una obligación vale frente al tercero fiador de esa
misma abdicación, así también la sentencia que declara nulo un testamento
frente a un heredero vale frente a los demás herederos que no han sido parte
en el juicio En estos casos la sentencia surte efectos jurídicos conexas con
la deducida en juicio, determinando su existencia o inexistencia…..Arlas Jose
Op. Cit., p 112
Queda así superado
el problema del límite subjetivo de la casa juzgada. La sentencia produce
dos grupos de efectos: efectos directos que se refieren a la contienda y
que se limita a los partes porque están son una de los elementos de la contienda.
Efectos reflejos que se producen frente a cualquier titular parte a tercero
de una relación jurídica en determinada conexión (de prejudicialidad o de
concurrencia) con la ventilada en juicioso normal es que estos efectos reflejos
se producen frente a cualquiera -orga omnes- y lo excepcional es que se
limita a las partes del juicio. En esta forma el problema, de los limites
subjetivos de la casa juzgada queda subsumida en la cuestión de sus límites
objetivos.”…El subrayado es nuestro.
El concepto de
Cosa juzgada tal y como lo ha señalado la doctrina tradicional esto es de
la triple identidad que debe existir entre sujetos objeto y causa ha sido
cuestionada últimamente hasta el punto de que autores de la talla de Uggo
Rocco y Arlas llegan a mostrarnos que dicho concepto desde su perfil tradicional
se encuentra dubitado.
Las sentencias
judiciales también pueden afectar a terceras personas que no han sido partes
dentro de un proceso o aquellos terceros que pudieron ser partes de un proceso
y no participaron dentro del mismo sin justificación.
En el fondo el
concepto de Cosa Juzgada vista desde un punto de vista mas elaborado y mas
evolucionado a la luz de la doctrina moderna a la cual me uno nos indica que
lo decidido en una resolución su contenido su objeto afectara por el principio
lógico de congruencia de las resoluciones judiciales y los principios de lógica
jurídica a todas aquellas situaciones jurídicas que necesariamente se relacionen
con el contenido u objeto de dicha resolución incluso a terceras personas
que no fueron parte del proceso pero que serán afectados por la resolución
judicial por cuanto se encuentren en una situación jurídica que tiene relación
directa con el contenido de lo fallado (objeto o causa).
Estas ideas dichas
de esta manera critican el principio doctrinario según el cual para que se
den los efectos de la Cosa Juzgada material deberá necesariamente existir
identidad de partes objeto y causa, dentro de un proceso judicial determinado,
como vemos tal principio ha sido bastante criticado y a través de la presente
investigación se ha comprobado que en muchas situaciones el principio no se
aplica.
Existen innumerables
situaciones jurídicas en que las resoluciones judiciales afectaran necesariamente
a terceras personas que no fueron parte dentro del proceso judicial precisamente
por el vinculo jurídico que los liga con el objeto o la causa del proceso
judicial fallado tal y como quedo explicado antes o por el interés público
que existe de por medio. Resulta muy interesante sobre el particular comentar
las idean de Ugo Rocco dicho autor considera que los efectos de la
cosa juzgada en relación a los terceros ha sido analizados erróneamente bajo
la regla de la necesaria identidad de partes para que puedan darse los efectos
de la cosa juzgada y estos efectos no podrán darse frente a terceros que no
han sido partes dentro del proceso. Ugo Rocco considera erróneo dicho
análisis pues existirán terceros que pudieron accionar pues se encontraban
legitimados para hacerlo y para obtener una resolución a su favor pero que
no lo hicieron. A estos les afectara necesariamente la decisión judicial por
cuanto en el fondo no son tales terceros por la relación íntima con el objeto
debatido, en cambio a aquellos terceros que no tenían la legitimación para
accionar no les afectara pues en realidad no podían de todas formas pretender
una determinada pretensión pues no se encontraban legitimados. Desde esa perspectiva
los terceros legitimados para accionar en realidad no son terceros ni tampoco
son ajenos a la resolución final pues sus efectos le afectarán.
Sobre el particular
el autor manifiesta “Si, adoptando un criterio estrictamente formal, se quiere
considerar terceros a aquellos que no participaron en el juicio instaurado
para le declaración de certeza de determinada relación jurídica, la pretendida
eficacia frente a los llamados terceros parece sumamente dudosa. Pues si bien
se observa en todos los pretendidos casos de extensión de la cosa juzgada,
los llamados terceros, se consideran como tales únicamente, por el hecho de
no haber participado en el juicio. Pero dichos sujetos, aunque en realidad
no hayan tomado parte en el juicio, siempre y en todo caso por lo menos virtualmente,
habrían podido participar en el, ya que habrían estado siempre legitimados
para accionar o por lo menos para intervenir en el juicio En efecto como
la cosa juzgada no es otra cosa que el fenómeno de la extinción del derecho
de acción y contradicción, siendo el derecho de acción un derecho a la prestación
de la actividad jurisdiccional, esa prestación debe tenerse por realizada
cuando se haya ejercido la acción .La eficacia extintiva de la autoridad de
la cosa juzgada deberá verificarse ,por tanto en relación con todos los sujetos
titulares del derecho de acción o de contradicción ,es decir frente a todos
los sujetos legitimados para accionar . El problema de los limites subjetivos
de la cosa juzgada no es mas que el problema de la individualización de los
sujetos legitimados para accionar o para contradecir en sentido amplio.
La eficacia
extintiva de la acción producida por el fenómeno de la cosa juzgada se verifica
por tanto en relación con todos los sujetos legitimados para accionar o para
contradecir, sin que importe si tales sujetos han estado realmente presentes
en el juicio asumiendo el carácter a la figura procesal de actores o demandados”…Ugo
Rocco Op. Cit., p 439
El enunciado de
la triple identidad (objeto, sujeto y causa) para que se den los efectos
de la cosa juzgada se presenta bajo una de regla jurídica claramente vulnerable
si lo analizamos más profundamente.
Si nos preguntáramos
porque motivo la doctrina tradicional señalan como necesaria la triple identidad
de elementos (objeto, sujeto y causa) para que se de la Cosa Juzgada,
nos daremos cuenta que dicho principio se establece en primer termino por
economía procesal estos es que no se den procesos idénticos uno posterior
al otro desgastando al sistema, pues el punto ya fue discutido y no seria
necesario discutirlo nuevamente. , ello desde el punto de vista de la cosa
juzgada material Otro argumento es que se quiere evitar la situación gravosa
y desacreditante para el sistema jurídico de dos sentencias con un mismo rango
jurídico contradictorias entre sí, solo piénsese en lo engorroso que sería
ejecutarlas. además se quiere evitar la violación al debido proceso esto es
que una persona salga condenada o sentenciada dentro de un proceso en
el que no fue parte y en el que no pudo presentarse a defender sus derechos
ofrecer pruebas e impugnar resoluciones, sin tener oportunidad de hacerlo
por cuanto no se entero de la existencia del proceso o porque le fue imposible
para el presentarse dentro del proceso a ejercer su defensa.
Ahora bien porque
motivo y a pesar de todos estos argumentos existen casos como los señalados
en la presente investigación en que a pesar de no darse la triple identidad
referida, (sobre todo identidad de los sujetos) tenemos los efectos de la
cosa juzgada material?
La respuesta es
que existirán resoluciones judiciales que afectaran a terceros no intervinientes
debido al interés jurídico que revisten y la protección de los valores fundamentales
que tales resoluciones aspiran, además de la vinculación lógica entre el objeto
y la causa del proceso ya fallado en relación con otro proceso donde se discute
el mismo objeto y en relación además con todos los sujetos que se encuentran
vinculados al objeto y a la causa del proceso mismo.
En otras palabras
no tendría sentido discutir, el objeto o la causa en un proceso nuevo lo que
se discutió ya en otro proceso aunque sean distintas las partes intervinientes.
(El elemento subjetivo(los sujetos o partes) queda subsumido en el elemento
objetivo, objeto o causa).
VINCULACIÓN
DE LOS SUJETOS AL OBJETO Y LA CAUSA
Consideramos que
todos los casos analizados a lo largo de esta investigación nos demuestran
que la cosa juzgada material puede producirse aun en situación jurídicas de
casos judiciales en los cuales no existe la identidad subjetiva es decir,
se manifiesta el efecto de la cosa juzgada material aun sin darse la triple
identidad de elementos. Y ello es así por cuanto, según nuestra posición,
es encuentran presentes en dichas situaciones las siguientes características:
Existencia de un
interés público tutelado por la naturaleza de la resolución judicial dictada.
La conexión lógica jurídica que existe entre la sentencia y todos los sujetos
a los cuales dicha resolución les afecta como lógica consecuencia. En el sentido
de que no podría aunque se de una sentencia posterior contradecir lo fallado
pues lo fallado es incompatible con la idea de ser cuestionado posteriormente
en otro proceso, por la necesaria vinculación que la resolución establece,
una vez dictada, en relación con todas las personas legitimadas o ligadas
con el asunto o cuestión, es decir vinculación objetiva (causa y objeto).
Pero sobre todo por cuanto tenemos que la sentencia dictada tiene una presunción
de verdad es decir que lo fallado es la realidad jurídica, la verdad establecida
y esto tiene intima relación con uno de los principios de la lógica jurídica
y es que A no puede ser A y ser B al mismo tiempo, una cosa no puede ser de
una manera y ser su contradictorio al mismo tiempo.
El limite subjetivo
queda subsumido en el límite objetivo. Es decir una vez que la sentencia resuelve
el objeto debatido y la causa pretendí, ésta afectara a otros sujetos (no
partes dentro del proceso) como lógica consecuencia del vinculo existente
de todos los sujetos con los hechos que fueron parte del proceso y la razón
jurídica de pedir.
Si la resolución
judicial tiene una presunción de verdad, seria completamente ilógico e incongruente
que dos sentencias de un misma rango judicial resuelven dos procesos judiciales
en los cuales el objeto debatido y la causa jurídica sean la misma con la
posibilidad gravosa de tener dos sentencias contradictorias.
En conclusión es
evidente que el principio de la necesaria triple identidad de elementos no
puede existir como regla o dogma incuestionable e indubitable sin primero
analizar cada caso en concreto si se esta ante una resolución que reviste
un interés publico por los valores fundamentales y el interés publico tutelado
o por la consecuencia lógica de vinculación que se dará entre los sujetos
en virtud del objeto (objeto y causa) presentes en la resolución y por la
conexión que existe entre estos (vinculación objetiva de los sujetos).Fundamentándose
esto en el hecho de que la realidad jurídica contenida en la sentencia es
la única realidad y así debe tenerse el fallo como la verdad imperante para
todos. Es decir la hipótesis comprobada.
Abdenour Granados
Rosa María. La Responsabilidad Civil derivada del hecho punible, Editorial
Juricentro.
Alessandri Arturo.
Curso de Derecho Civil. Editorial Nacimiento, Santiago Chile, tercera edición,
1964.
Arlas José A. La
Cosa Juzgada Penal y su eficacia sobre la Materia Civil, Biblioteca de Publicaciones
Oficiales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
de Montevideo, Montevideo, 1950.
Artavia Sergio
y Marjorie Arrieta. Recurso de Revisión y Cosa Juzgada editorial Sapiencia
1999.
Brenes Córdoba
Alberto. Tratado de las Obligaciones, Editorial Juricentro, San José, setima
edición, 1998.
Carnelutti Francesco.
Derecho Procesal Civil y Penal, Colección Clásicos del Derecho.
Editorial Pedagógica
Iberoamericana, México, 1994.
Casal López Yuri.
Compendio de Jurisprudencia Civil, Investigaciones Jurídicas S.A.
Castillo Barrantes
Enrique. Ensayos de Derecho Procesal Penal.
Claria Olmedo Jorge.
Derecho Procesal. Editorial De Palma, Buenos Aires, 1983.
Gutiérrez Carlos
José. Lecciones de Filosofía del Derecho, Publicaciones de la universidad
de Costa Rica
Llobet Rodríguez
Javier. Proceso Penal Comentado Imprenta y Litografía Mundo 1998.
Pacheco Máximo
G. Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile.
Parajeles Vindas
Gerardo. Curso de Derecho Procesal Civil, Vol. 11, Editorial Investigaciones
Jurídicas S.A., San José, tercera edición, 2000.
Prieto Castro Fernández.
Derecho Procesal Civil, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid,1972.
Rocco Alfredo.
La sentencia Civil, Editorial Cárdenas, Tijuana, 1985.
Rocco Ugo. Derecho
Procesal Civil, Vol. 1, Editorial Jurídica Universitaria, México, 2001.
Código Civil de
Costa Rica y Jurisprudencia, Evelyn Salas Murillo, Biblioteca Jurídica 2002.